Por Antonio Perdices
La validez de los pactos de socios: la sociedad indiferente
Una vez reconocida sin ambages la reclamada validez de los pactos de socios en 1989, el límite de la misma lo marca el art. 1255 CC; es decir, la ley, la moral y el orden público (Paz-Ares, 2014). Ya ha sido bien demostrado a qué ley se hace referencia en este caso: el Código Civil y, en particular, la parte que recoge el derecho general de sociedades (arts. 1665 y ss. CC) así como la que específicamente regula los pactos de socios (como la publicidad como requisito de validez en el art. 531 LSC). El tema no tiene mayor recorrido: todo el contenido que se puede pactar en una sociedad civil se puede pactar en un acuerdo de socios; no en vano el pacto de socios no deja de ser, por regla general, una sociedad civil. Lo que queda por determinar es el alcance de esa validez, es decir, su eficacia.
En consecuencia será válido un pacto por el que no se pueda transmitir acciones sin el consenso del resto de socios; por el que no se pueda aumentar capital sin el consenso del resto de socios o por el que no se pueda votar a favor de la destitución de un determinado administrador. Y eso sean todos o sólo algunos de los socios los que lo hayan pactado. El vínculo será jurídicamente valido y exigible: el problema es qué se puede exigir y frente a quién.
La eficacia de los pactos de socio: la sociedad involucrada
Entre las partes, la eficacia de los pactos de socios, como la de todo pacto, la determina el art. 1257 CC (Paz-Ares 2004). Por tanto, ante el incumplimiento del pacto las partes se podrán exigir recíprocamente su cumplimiento en los términos pactados, según sean obligaciones de dar, hacer o no hacer, y ello conforme a las reglas generales. De ese modo, cabe que el deudor exija el cumplimiento en especie si es posible y en otro caso el cumplimiento por equivalente, en todo caso con la indemnización de daños si procede, así como con la aplicación de las penas convencionales que se hayan podido pactar (p.ej., Trib. Com. Paris 03.08.2011). Se debe rechazar pues la precomprensión de que el pacto de socios tiene una eficacia naturalmente limitada a las consecuencias indemnizatorias previstas en él y que funcionarán como única disuasión del incumplimiento.
En consecuencia, y ante el incumplimiento de un pacto de voto, un socio con un 20% de capital podrá obligar a su contraparte en el pacto con un 31% a volver a votar en una junta convocada al efecto en el sentido previsto, y eso aunque el 49% restante sea perfectamente ajeno. Nótese que aquí no se habla aún de oponibilidad a la sociedad: sólo se habla de la ejecución forzosa del pacto, donde la sociedad se ve afectada de forma refleja en la medida que el cumplimiento de las obligaciones de una de las partes del pacto le afecta –aunque no le compromete-.
La oponibilidad de los pactos de socios: la sociedad comprometida
La oponibilidad del pacto se traduce en determinar si el pacto de socios involucrará o no a la sociedad; es decir, si la sociedad deberá someterse a lo previsto en el pacto y si, por tanto, los actos de la sociedad contrarios al pacto serán susceptibles de ser impugnados. A este respecto, la oponibilidad no es más que una manifestación de la eficacia y por tanto es de aplicación el art. 1257 CC: un contrato no pueden vincular ni determinar la conducta de terceros ajenos al mismo. Por tanto la sociedad no quedará sometida al pacto cuando alguno de sus socios no sean partes del mismo –ya que en ese caso la presencia de un tercero extiende esa cualidad a la sociedad- y sí lo hará siempre que todos sus socios sean partes del pacto, ya que en este caso la ausencia de un tercero real y efectivo impide calificar de tal a la sociedad-.
Eso es lo que parece latir en la jurisprudencia austriaca sobre el tema al justificar la oponibilidad
“ya que en una sociedad como esta dado el reducido número de socios y el significado de la persona de cada socio para la sociedad misma, ésta no se puede considerar aisladamente de sus socios”. (OGH 13.10.2011).
Lo – a nuestro juicio – evidente de la conclusión anterior se manifiesta en lo insatisfactorio, abusivo y contraintuitivo de la solución opuesta –la inoponibilidad de los pactos universales– que se ha manifestado en doctrinas que intentan combatirla como el abuso del derecho, el levantamiento del velo o la universalidad de juntas oficiosas.
En consecuencia, y ante pactos universales, el administrador deberá denegar legitimación al socio que infringe la restricción transmisiva en favor de otro socio miembro del pacto, y el acuerdo donde se adopta una decisión contraria a un pacto universal, p.ej., la no destitución de un administrador sin su consenso, será impugnable por esa causa, se encaje en una noción actualizada de estatutos –como hemos propuesto-, en el interés social o en una causa no escrita de un numerus apertus de supuestos de impugnación. Y por eso mismo un socio no podrá pretender impugnar un acuerdo social conforme con un pacto universal aunque contrario al tenor estatutario –como en caso de rebaja convencional de umbrales de voto estatutarios-.
Es cierto que en algunos países (Brasil, Colombia, Perú, Uruguay y, con dudas, Chile) la mera comunicación de cualquier pacto a la sociedad lo hace oponible a la misma, mientras que en otros, como Portugal o el caso del derecho proyectado en España en el Código Mercantil, cualquier pacto de socios sea de todos o algún socio, sea comunicado o no, es radicalmente inoponible. A nosotros se nos antoja que la solución legal más conforme a derecho es la que no dice nada y deja al intérprete determinar cuándo el pacto es oponible. Y creemos que ese es el caso de los pactos de socios universales, mientras lo sean, claro está.
¿Qué nos dice el art. 29 de la Ley de Sociedades de Capital a la luz de lo anterior? Nos dice sencillamente que
- un pacto de socios será válido y por tanto producirá todos sus efectos –frente al tenor del art. 6 LSA 1951- , si bien
- esos efectos no se extenderán a la sociedad si el pacto se mantiene reservado frente a ella; es decir, si la sociedad es tercero al mismo por tener algún socio que es ajeno al pacto. Si todos los socios son partes del pacto no se puede decir sin elevar la sociedad a la categoría de un golem autista que ese pacto sea reservado frente a ella.
Foto: JJBose



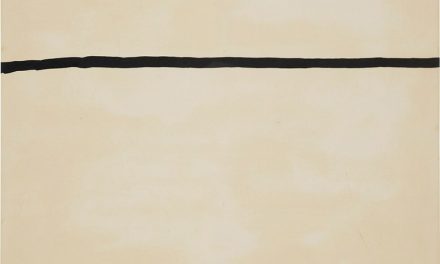




Pregunta: si el pacto produce todos sus efectos frente a la sociedad, ¿pueden los terceros, tanto la sociedad como los acreedores de esta, exigir su cumplimiento, llegado el caso?
3 cents 1. ¿Qué pasa cuando la sociedad también forma parte del pacto? 2. En sociedades de dos socios, la típica joint venture corporation (aka sociedad conjunta ) se aprecia perfectamente que la solución legal es inadecuada si se pretende aplicar siempre. Eso sin entrar en la regla incorporation terminates joint venture y la jerarquía o relaciones entre los diversos acuerdos, contratos o estatutos sociales 3. El legislador cambiario, artículo 67 dice «El deudor cambiario podrá oponer al tenedor de la letra las excepciones basadas en sus relaciones personales con él». Si trasladamos esa idea, por ejemplo a los pactos… Ver más »
Gracias por el artículo Antonio, muy interesante como siempre. Hago un planteamiento para ti Antonio y todos los foreros. Qué pensáis de la enforceability de un pacto entre socios omnilateral (muy típico por otra parte) en donde los socios se comprometen a votar en un determinado sentido en relación con una materia competencia del consejo, a través de los administradores que han sido elegidos por los socios. Imaginaos que un socio minoritario, que no tiene acceso al consejo, ejecuta este pacto frente al resto de socios, que si tienen acceso al consejo, porque no se ha cumplido el pacto por… Ver más »
A mi juicio, sólo tiene sentido que la sociedad forme parte del pacto cuando el mismo genera algún derecho a su favor (pactos de atribución); Si el pacto no es universal, hacer que firme la sociedad -es decir, que al administrador quiera vincular a la sociedad- me parece una táctica inútil para intentar oponerle lo que no le es oponible. Por lo demás, en las JV se ve perfectamente que los estatutos de la sociedad vehículo son una pura formalidad que se cumple por obligación; la verdadera regulación societaria está en el pacto de socios que obliga a las partes… Ver más »
Es un artículo muy interesante porque por fin nos vincula los dos grandes problemas que suscitan los pactos parasociales: límites y eficacia; ya que generalmente, con brillantes argumentos -lo que no debe sorprendernos puesto que autores brillantes suelen ofrecer argumentos brillantes- se justifica «por separado» que las LSC nos son límite a los pactos parasociales y que los mismos surten efectos frente a la sociedad cuando sean omnilaterales. Sin embargo la brillantez no puede esconder la realidad, que el art. 123.2 LSC nos dice «serán nulas las cláusulas estatutarias que hagan prácticamente intransmisible la acción». Y es interesante que la… Ver más »
Yo creo, Carlos, que el 123.2 se refiere a las claúsulas estatutarias, precisamente si no lo son están sujetas al régimen del 29, o sea la no oponibilidad. Dicho sea de paso, la posición que defiendes viene a parecerse a la que sostiene la STS 10-1-2011 (Canteras Santander) que llega a la conclusión de declarar contraria a los principios configuradores una cláusula de lo más razonable y totalmente habitual en el derecho comparado De otra parte, la propia LSC y sobre todo las reformas posteriores van en la dirección de dinamitar esa pretendida imposibilidad de dotar de contenido personalista a… Ver más »
Jorge, mi crítica no va dirigida a restringir el juego de la autonomía de la voluntad. Estoy de acuerdo contigo en el paulatino debilitamiento de los principios configurados del tipo y sobre todo de la contraposición de sociedad abierta (SA) y cerrada (SL). Ya Manuel de la Cámara decía que realmente había que distinguir entre sociedad cotizada y los demás tipos sociales en los que podían estar presente un carácter abierto o cerrado más o menos acusado. Y esta idea en parte es recogida por la Exposición de Motivos de la LSC para justificar que normas de la antigua LSA… Ver más »
Vamos a ver: para hablar de fraude de ley hay que ver cuál es el resultado prohibido. Así, p,. ej., lo que prohíbe la LSC es que se establezca con carácter general o constitucional si se quiere que toda acción sea intransmisible frente a sucesivos socios y terceros. Es decir, que lo que busca la ley es que si mañana entra un nuevo socio, éste tiene que tener una acción con una transmisibilidad mínima. Incluso si es el heredero de un socio parte del pacto ya que siendo el pacto una sociedad esta se disuelve por la muerte de cualquiera… Ver más »
Antonio, la STS 25-2-2016 va a ayudar a aclarar las cosas … o tal vez no, pero al menos nos divertimos
https://merchantadventurer.wordpress.com/2016/03/08/el-que-firma-un-pacto-parasocial-e-impugna-luego-los-acuerdos-sociales-actua-contra-la-buena-fe/
El caso de esta sentencia del Supremo es interesante y típico. Padre que transmite sus acciones a sus hijos, reservándose el usufructo y el derecho de voto, pero sin trasladar esto último a los estatutos. La sentencia, no obstante, me parece un poco decepcionante porque no avanza con respecto a la doctrina establecida en otras anteriores (aunque ello pueda ser un mérito si lo que se valora es la coherencia). El Supremo sigue en su línea: No se puede impugnar un acuerdo de la junta basándose en la infracción de un pacto parasocial –por si acaso, no deja de afirmarlo… Ver más »
¡¡Es que no se puede estar tan al día de todo!! En efecto, esa sentencia no es más que lo que se podría llamar una «solución correctora» al problema de la oponibilidad a la sociedad de los pactos de socios universales. Sin duda el Supremo podría haber sido valiente y derechamente haber negado a la sociedad la condición de tercero, haciéndole oponible el contenido del pacto conforme al art. 29 LSC: puesto que ese pacto no era reservado entre los socios, ya que hay identidad completa entre socios y sociedad, la sociedad está vinculada por el mismo -aun sin fírmalo,… Ver más »
Un par de ideas más: 1. Es curioso que en ninguna de las Sentencias se haga mención al deber de fidelidad. La buena fe sigue siendo una zona de confort más clara 2. No sé si también se podría utilizar esa reiteración a la que se refiere Miguel cuando el TS recuerda eso de «la mera infracción de un convenio parasocial no basta, por sí sola, para la anulación de un acuerdo social. Para estimar la impugnación del acuerdo social, es preciso justificar que este infringe, además del pacto parasocial, la ley, los estatutos, o que el acuerdo lesione, en… Ver más »
Lo único que me trae un poco de cabeza es que, a efectos del 204, si la infracción del pacto de socios universal permite impugnar un acuerdo por infracción del interés social, la infracción de los estatutos también implica en todo caso una infracción del interés social. A lo que me refiero es a determinar de qué está más cerca la infracción de un pacto universal de socios, si de la infracción de estatutos o de la infracción del interés social, en tanto que ambas son causas de impugnación. Y lo que creo es que, en el fondo, lo que… Ver más »
¡Acabo de verla! ¿Cómo se me pasó? Se puede decir más alto, no más claro: AP Barcelona (15) Sentencia núm. 343/2013 de 30 septiembre. JUR 2013\341655
[…] segundo lugar, y en términos más sencillos, el PROFESOR PERDICES concluye, sin dudas, que la ley límite a los pactos parasociales no es otra que el propio Código […]
[…] Lecciones: validez, eficacia y oponibilidad de los pactos parasociales, en una cáscara de nuez […]
[…] y su eficacia frente a la sociedad, expuesta, por ejemplo, por Antonio Perdices Huetos, “Lecciones: validez, eficacia y oponibilidad de los pactos parasociales, en una cáscara de nuez”, Almacén de Derecho, […]