Por Alfonso Ruiz-Miguel
Querido José Juan,
Tu comentario a mi escrito Luigi Ferrajoli y Catalaluña: una correspondencia, publicado en este mismo Almacén de Derecho, me anima a continuar la reflexión tratando de aportar alguna idea “nueva”, al menos en el sentido de que no haya sido ya explorada en estos escritos nuestros.
Quiero comenzar destacando que compartimos varios puntos de acuerdo centrales, tanto sobre el nacionalismo identitario y las razones para mantener la unidad de la ciudadanía española (en tanto, añadiría yo, no termine diluyéndose en la europea, lo que de momento parece que va para largo) como sobre la necesidad de restaurar la concordia y el pacto constitucional mediante una reforma capaz de suscitar un consenso similar al del 78, que eso es lo que se pretende cuando se afirma que la derecha democrática no puede quedar ausente del proceso y de su resultado. Lamentablemente, no solo las circunstancias actuales están muy lejos de favorecer ese camino, sino que nuestras diferentes interpretaciones son el cabal reflejo de las dificultades para llegar a acuerdos. Me parece que precisar esas diferencias puede ayudar al menos a aclarar la naturaleza del problema, que, como ha propuesto Paco Laporta en un otro intercambio epistolar entre nosotros, podría ser el primer paso para intentar resolverlo, si es que tuviera solución.
La diferencia última y más decisiva en nuestras interpretaciones yo la veo en la entificación de Cataluña como un todo frente a España, que es el punto de vista secesionista que, me temo, también habéis terminado asumiendo quienes, como tú y otros amigos, aceptáis y defendéis que Cataluña es y debe ser una parte de España pero estáis más cercanos a algunos argumentos corrientes en el independentismo. En tu respuesta, esa entificación apunta en las varias referencias a “los amigos de fuera de Cataluña”, como si no tuviéramos amigos comunes dentro de Cataluña que mantienen posiciones muy similares a las mías (baste citar a Félix Ovejero y a Ricardo García Manrique, que no son los únicos ni mucho menos), del mismo modo que hay mucha gente, alguna amiga, no solo en el extranjero sino también en el resto de España que comparte las tesis de Luigi Ferrajoli y tuyas sobre el proceso penal a los responsables del procés (dicho sea aquí de paso, aunque en este caso sería feo sacar los nombres, no suscribo que la categoría de “nuestros colegas extranjeros más sabios y sensatos” sea tan unánime al respecto). Pero lo que más me aleja de esa primera generalización es su función retórica de colocar in toto a quienes vivís en Cataluña junto con los mejores colegas extranjeros frente a los que vivimos en el resto de España y opinamos de otra manera. Eso nos empareda en el estrecho y poco lucido hueco que queda libre entre el conocimiento inmediato de la situación por parte de los de casa y el distanciamiento y la imparcialidad de los observadores externos, un hueco ya previamente estrechado por la dedicada y bien pagada labor del secesionismo en publicitarse como víctima de la opresión del Estado español urbi et orbe.
Sin embargo, lo que me parece más grave es que aquella generalización apunta también a una entificación más general y perversa que se hace más explícita en tu apelación a abordar políticamente las reclamaciones de, según dices, “casi dos millones de catalanes, la mayoría de su Parlamento y su gobierno”. ¿Te has percatado de que el posesivo “su” del parlamento y el gobierno, literalmente, adjetiva solo a los dos millones de catalanes que solemos dar por partidarios de la independencia? No quiero faltar al principio de caridad en mi interpretación, pues estoy seguro de que tu intención no era confundir la parte con el todo, al pueblo catalán con la aproximada mitad de votantes que desearían la independencia, pero el hecho bruto es que, más allá de las buenas intenciones, el gobierno y el parlamento de Cataluña vienen actuando desde hace tiempo exclusivamente en nombre de esa mitad de los catalanes y confundiendo de manera abierta y constante la parte con el todo. Lo peor es que la confusión ni siquiera necesita ser deliberada, pues, como las creencias orteguianas, ya está instalada entre las cosas que se dan por supuestas sin necesitar de formularlas ni justificarlas. Y ahí hay un punto doliente, el más doliente y grave, del problema catalán, que tú reconociste oportunamente como capital en un espléndido artículo que publicaste en El País hace cuatro años y medio (“Comprender a los que callan”): esa otra buena mitad de catalanes, de voto errante o abstenido, cuyas aspiraciones y reclamaciones están ausentes siempre de las preocupaciones hegemónicas de los partidos independentistas y, ay, muchas veces también del de los dos partidos catalanes que se dicen de izquierda.
(Dicho sea entre paréntesis, soy consciente de que esa mitad de no independistas no es homogénea y que hace diferentes usos de la voz: entre la multitud de los sin voz alguna, los más discriminados de la sociedad catalana, estáis los que, como tú o José Luis Martí, sois oídos aunque seguramente poco escuchados desde un incómodo espacio de mediación, pero también los que, como Cantallops, a veces terminan por levantar la voz, algo que no deja de ser una forma de protesta que en absoluto llega al insulto de Dante con el que tú pareces identificar su designación de Cataluña como “provincias del nordeste español” en el último párrafo de tu comentario. Cierro el paréntesis).
Ahí está, me parece, el primer nudo gordiano del problema catalán, en el que siempre está esa parte oculta en la que no se piensa, a la que no se tiene en cuenta, que viene siendo tratada desdeñosamente como una minoría, seguramente sin serlo númericamente. ¿Por qué, para defender a esos otros dos millones de votantes, no utilizamos la idea de la ley del más débil, esa preciosa metáfora que Luigi Ferrajoli nos proporciona como síntesis de los derechos fundamentales? Por eso siempre me ha parecido que el diálogo y las negociaciones que sin duda deben abrirse para resolver el problema de Cataluña solo tendrán posibilidades de justicia y estabilidad si acomodan en el acuerdo a esa mitad silenciada, lo que procedimentalmente parece llamar en primer término (no digo que único) a una mesa de todos los partidos en la sede parlamentaria catalana. Que hoy estemos lejos de poder entrever esa opción como viable proviene de que en las mayorías parlamentarias tanto de Cataluña como de España, la mitad silenciada de los catalanes sigue sin tener suficiente voz.
Por volver a la mitad de los catalanes con voz privilegiada, donde ciertamente ha residido y sigue residiendo la intensidad política, el repetido argumento de que una reclamación de “dos millones de catalanes” exige medidas políticas más que judiciales me suscita la duda de si pone el acento en la cantidad o en la calidad, es decir, si se trata de aplicar una concepción democrática, siquiera sea mayoritaria, para la que estamos ante un número muy relevante en un territorio en torno a los 4 millones de votantes (cuya legislación electoral autonómica, dicho sea de paso, desajusta la proporción entre votos y escaños en favor de los partidos nacionalistas), o si más bien es que aquel número se ha agrupado en torno a una reivindicación identitaria y secesionista a la que por su especialísima naturaleza hay que atender “políticamente”, es decir, concediendo lo que sea posible, o quizá lo necesario, ya que no para colmar sus aspiraciones, sí al menos para intentar calmarlas durante un tiempo, mientras intentamos dejar a un lado o reducir al mínimo los controles judiciales. A mí me parece que lo que ocurre es lo segundo y, francamente, no termino de llevarlo bien. A quien lo pueda llevar mejor le propongo un sencillo experimento mental.
Imaginemos que los más de 3 millones y medio de votantes de VOX de las últimas elecciones españolas estuvieran concentrados en una sola de nuestras regiones y que esos votantes y ese partido vinieran siendo mayoría en su parlamento y su gobierno desde, digamos, diciembre de 2010 (Ia fecha en que Artur Mas sucedió a José Montilla en la presidencia de la Generalitat). Supongamos también que las anteriores mayorías, siendo hegemónicas en la región y sin especial confrontación de la otra mitad silenciada, hubieran forjado una identificación anti-emigración ajena al resto de España que hubiera derivado en un intento de secesión inconstitucional de la región similar al catalán (o al de los Estados sureños estadounidenses de la época de Lincoln, si se prefiere esa comparación). ¿De verdad estaríamos debatiendo si las penas a sus dirigentes son excesivas, si la calificación de los delitos ha sido exagerada o incorrecta, si deberíamos afrontar “políticamente” el problema? Comprendo que toda comparación, además de odiosa, puede ser inexacta (de lo contrario, no sería una comparación, sino una relación de identidad, y no nos serviría para nada), pero espero que esta al menos nos permita distanciarnos un poco del componente cualitativo catalán y apreciar en su justo pero limitado valor el cuantitativo.
Sé perfectamente que las valoraciones a las que apelo con mi comparación son muy de brocha gorda y que entrar en el detalle de las distintas y complejas calificaciones jurídicas no solo estaría fuera de lugar aquí sino que probablemente tampoco concluiría en un pleno acuerdo, como suele ser frecuente en las disputas jurídicas. Pero de nuevo aquí es fácil deslizarse sin querer a la sobrevaloración de lo extranjero para desdén de lo propio. Lo digo porque tu descripción de los procesos judiciales es muy gruesa, y mientras das por supuesto que el Tribunal Supremo habría incurrido en claros y graves errores de interpretación, tanto competencial como de calificación penal, en cambio das por supuesto que los tribunales europeos, sea el alemán de la euroorden, sea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sea (prospectivamente) el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, llegan cargados de razón a corregir a la jurisdicción española. Las cosas no son tan sencillas. Que dos de los tribunales europeos que citas (no el alemán, por cierto) sean, además de tribunales nuestros, superiores en el sentido de que se les debe acatamiento, e incluso decisorios con carácter definitivo (en este caso también el alemán), no garantiza en absoluto la corrección o la mayor calidad de sus argumentaciones y decisiones: definitividad no implica infalibilidad. Por eso la sentencia del tribunal de Schleswig-Holstein ha sido criticada con muy buenos argumentos (E. Gimbernat y, aunque con anterioridad a la decisión definitiva, Arroyo Zapatero y aquí) y la sentencia del TJUE sobre la inmunidad ha establecido una doctrina innovadora y discutible cuya aplicación queda abierta a distintas determinaciones; por su parte, las dos decisiones del TEDH emitidas por ahora sobre recursos relacionados con el procés -el de una interventora del 1 de octubre (Aumatell i Arnau c. Espagne, de 11 de septiembre de 2018) y el de la Presidenta del parlamento catalán y otros (Forcadell i Lluis et Autres c. Espagne, de 7 de mayo de 2019)- han convalidado las resoluciones del Tribunal Constitucional español. De la suerte de la sentencia del TS sobre el procés en Estrasburgo lo más que me atrevo a predecir es que, sea cual sea, habrá votos particulares.
Con lo anterior no quiero dar por bueno todo lo hecho por nuestros tribunales, incluido el Constitucional, en estos pasados años. Los dos principales tribunales españoles han sido estos años el soberano schmittiano ante una situación de excepción, por más que a Carl Schmitt esa preeminencia del poder judicial le habría sorprendido y disgustado sobremanera. El abuso y la rebeldía de las instituciones catalanas han sido, y soterradamente todavía continúa siendo, de una naturaleza y entidad tales que no estaban bien previstos en nuestras leyes, incluida la Constitución, como, salvadas las distancias, tampoco en 1981 se había previsto qué hacer con el gobierno y el parlamento secuestrado por una fuerza militar. Si en este último caso fue el Rey el que, en unas horas decisivas, pudo tomar el control, en el caso del procés la excepcionalidad se prolongó en exceso hasta haberse producido algunas decisiones discutibles, en especial a propósito de la prisión provisional y de los efectos sobre derechos políticos de los procesados por rebelión, aunque, según dices, no fueran contrarias a Derecho porque en esto no había una sola respuesta correcta. Dices también, lo que no casa del todo con lo anterior, que la sentencia del TS ha sido un “error… jurídico”. No lo comparto, pero no voy a insistir en mi crítica a Ferrajoli a propósito tanto de la primacía de la legalidad sobre la oportunidad política en el ejercicio de la función judicial de un Estado de Derecho como de la razonabilidad de la sentencia dados los hechos y el código penal (v., la opinión de Lascuraín). Por añadir algo nuevo, coincido en que las penas han sido duras, sí, pero no “extremas” ni, sobre todo, desproporcionadas para la gravedad de los hechos enjuiciados, que tú mismo no dejas de reconocer cuando aproximas al 23F la gravedad de las leyes y actos del otoño del 17.
Ciertamente, no he dicho ni creo tampoco que el problema catalán pueda resolverse (solo, añadiría yo) con el código penal, pero serían necesarias otras razones y de mucho más peso que las que ofreces para prescindir de él. En realidad no prescindes, pues aceptas la calificación de desobediencia y malversación, con lo que volvemos al tema de la calificación penal y su justeza y proporcionalidad. Pero tu argumento es que con condenas más leves por delitos como los anteriores estaríamos mejor. Quizá. Ahora bien, aquellos mismos fueron los delitos por los que se condenó a Artur Mas y compañía por la consulta de 2014 y luego vino lo que vino. Como los contrafácticos son de difícil probanza, y no suelen estar entre las habilidades de los filósofos del Derecho, hipótesis por hipótesis yo prefiero apostar por que la dura sentencia del procés tenga efectos disuasorios duraderos.
Al final de tu escrito afirmas que “ahora que parece que se abre una ventana de oportunidad” para la vía política, “la condenáis antes de comenzar”. Si te refieres a la parte de mi réplica a Ferrajoli contraria a la oportunidad actual de las medidas de gracia, compartida con Juan Ruiz Manero, no me das razones para rectificar, porque no veo atisbos de que tales medidas pudieran servir para facilitar el reconocimiento de los desmanes causados por el independentismo en las instituciones, más bien al contrario, ni para restañar la ya profunda grieta entre los partidos que deberían tener como prioridad la defensa de la estabilidad constitucional. Ante el últimamente tan repetido mantra de que el conflicto catalán exige política, como si no se hubiera hecho mucha política, y de la mala, en los últimos años por todas las partes, a nadie se le ha ocurrido replicar que por política tanto se puede entender, maquiavelianamente, el arte de conseguir y mantener el poder por cualquier medio (incluida, clausewitzianamente, la guerra) como, aristotélicamente, el noble ejercicio de ejercer el buen gobierno y de buscar el bien común, algo esto último, por cierto, harto difícil cuando lo que se está exigiendo es nada menos que la disolución de la comunidad existente. Ya sé de sobra que quienes habláis de abrir espacio a la política queréis referiros a esa segunda acepción, pero solo con buenas intenciones no se evitan las tentaciones y peligros de la primera acepción, y eso conviene tenerlo presente ante unas circunstancias históricas muy adversas y unos actores políticos, en todos los partidos, entre los que es bien arduo elegir porque, como aquel indio americano al que un sacerdote le preguntó en presencia de un corregidor si eran mejores los corregidores o los sacerdotes, dan ganas de responder también: “Padre, todos sois peores”.
No quiero dejarme llevar por los para mí malos augurios de la presente coyuntura política, de la que espero poco y poco bueno, aunque de veras que me gustaría equivocarme. Y sigo confiando en la búsqueda de la concordia entre nosotros, así como en el ámbito de la sociedad civil, donde intuyo que las posibilidades de entendimiento son más fáciles que, al menos por el momento, en la esfera política. Sigamos manteniendo el diálogo, pues, si bien tal vez ahora sea prudente, al menos por mi parte, reposar un poco para seguir reflexionando, antes que volver a insistir en los mismos argumentos. No tomes a descortesía, por tanto, que, salvo para la aclaración de algún eventual malentendido grave, me comprometa a no continuar esta polémica inmediatamente en caso de tú desees añadir una réplica.
Con la amistad y el afecto de siempre,
Alfonso





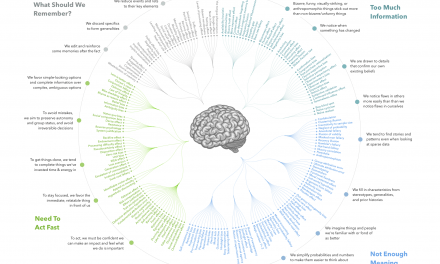


Por si fuera de interés:
https://hayderecho.expansion.com/2020/01/11/la-defensa-de-nuestro-estado-de-derecho/