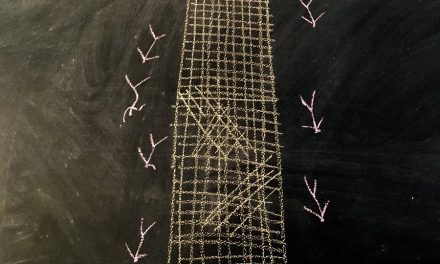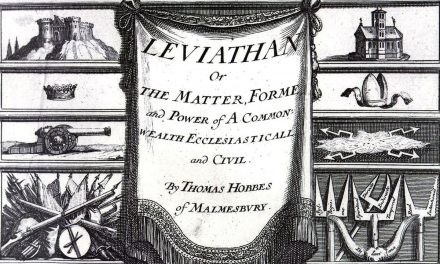Por Juan Antonio García Amado
El año pasado me vi envuelto en un conflicto escolar. Al principio de curso a mi hija, que iba entonces a segundo de primaria en un colegio público, le asignaron como tutor a un maestro que era a la vez concejal. La normativa de la correspondiente Comunidad Autónoma concede a quien ejerce ese tipo de cargos la posibilidad de ausentarse de la escuela cuando tiene reuniones de pleno, comisión o similares, en este caso en el Ayuntamiento. El profesor en cuestión hacía uso constante de tal posibilidad y se iba más o menos el treinta por ciento de las horas, con la consiguiente falta de dedicación a sus labores con los niños. En el colegio no había otro profesor que pudiera sustituirlo de manera estable y organizada en esas oportunidades. Los padres organizamos una protesta en toda regla para que se cambiase tal tutor. El conflicto se fue complicando, los padres nos pusimos serios y la Administración educativa del lugar hubo de negociar con nosotros. En plena discusión, una pequeña autoridad política adujo que debíamos tener presente que, en un caso así, debían conciliarse dos derechos, el de los niños a la educación y el del profesor a hacer uso de su permiso para ausentarse del aula. Hubo que explicarle que de eso nada, que el derecho de los niños, en sus contenidos básicos y fundamentales, es absoluto y no admite tales conciliaciones.
Con los derechos fundamentales sucede en estos tiempos algo bien curioso. Quienes más los mientan justifican enseguida y alegremente sus limitaciones y recortes. Y con cierta frecuencia los que hacen esmerada teoría de los derechos acaban abriendo la vía para su mengua y su falta de garantías. Mi tesis, bien simple, es que los derechos tienen un contenido esencial y básico que no admite conciliaciones ni descuentos, si es que vamos a tomar en serio los derechos y sus garantías.
Lo primero que se debe tener bien presente es que los derechos fundamentales son de tipos diversos. Hay derechos que facultan a los ciudadanos para hacer o no hacer cosas. Por ejemplo, para expresarse libremente. Otros derechos protegen frente al daño para determinados bienes o intereses de los ciudadanos, como pueda ser su honor, su imagen o su intimidad. Ahí pueden surgir conflictos entre un derecho de un ciudadano y un derecho distinto de otro ciudadano. El ejemplo más fácil es el conflicto entre el derecho al honor de A y la libertad de expresión de B. No es de ese tipo de conflictos de derechos del que pretendo hablar hoy aquí. A eso ya me he referido en alguna otra ocasión, dentro de la crítica a la tan actual teoría de la ponderación de derechos.
Hay derechos fundamentales que implican prestaciones o abstenciones del Estado (al margen del juego que pueda tener el llamado efecto horizontal de los derechos, al que tampoco voy a aludir ahora, en aras de la brevedad). Así, mi derecho a no ser torturado supone la obligación del Estado y sus aparatos de abstenerse de torturarme, y el derecho de un niño a la educación implica la obligación del Estado de procurar los medios necesarios para hacerlo efectivo.
Estos derechos no admiten conflictos con otros y, por tanto, en lo que es su contenido necesario no pueden estar abiertos a ponderación o concesiones frente a derechos de otros. Mi derecho a no ser torturado no puede ceder, por ejemplo, ante el derecho a la libertad de otra persona, como sucedería si se estimase que torturarme a mí es la manera jurídicamente admisible de lograr la libertad de una persona a la que mi tía ha secuestrado. Lo que sí ha de tenerse en cuenta es que el grado de realización de los derechos que exigen prestaciones del Estado puede verse limitado por las posibilidades fácticas que condicionan la acción estatal. El derecho a la educación de un niño se cumple con más amplitud si en la escuela se le enseñan cinco idiomas, pero cabe que no se disponga de medios económicos, materiales y personales para asegurar a todos los niños y en todas las escuelas, en igualdad, tan amplia enseñanza de idiomas. La combinación de igualdad y de recursos limitados da lugar a inevitables repartos y esos repartos impiden la maximización a la hora de cumplir con el contenido ideal o puramente teórico de un derecho.
Pero lo anterior no tiene que ver con casos como el que al principio he mencionado. Mi hija tiene su derecho a la educación, en igualdad con idéntico derecho de los demás niños de su colegio y de cualquier otro. El profesor al que antes aludí tenía su derecho legalmente reconocido a hacer uso de los permisos que por razón de su cargo político la ley le reconoce. Pero, ante las frecuentes falacias en la materia, urge hacer de inmediato dos puntualizaciones decisivas.
La primera, que mientras que el derecho de los niños a la educación es un derecho fundamental y constitucionalmente reconocido, ese otro derecho del maestro carece de tal estatuto o entidad de derecho fundamental. Esta es una primera razón por la que no se puede admitir ningún requisito de conciliación. Y cuidadito con la costumbre tan en boga de sacarse de la manga fantasmagóricos derechos de algunos para limitar los reales derechos de los demás.
En segundo lugar, y ante todo, el derecho a la educación obliga al Estado a asegurar la correspondiente prestación. Si la ley otorga al profesor la facultad para ausentarse del aula por razón de su cargo, la Administración educativa está llamada a poner los medios materiales, personales y organizativos para que de tal situación peculiar no se desprenda ni la más mínima merma para la efectividad del derecho a la educación. Puesto que los estudiantes no son culpables de que el profesor que les cae en suerte tenga además un puesto en otra parte, esos estudiante no tienen por qué pagar por ello, no puede ser a su costa el ejercicio de la facultad legalmente concedida al profesor. Porque, además, ello supondría trato desigual perjudicial, discriminación, para los niños a los que les hubiera tocado dicho profesor en (mala) suerte. Acaban, pues, siendo dos los derechos fundamentales vulnerados si el Estado permite dicha situación en perjuicio de tales alumnos: el derecho a la educación y el derecho a la igualdad de trato.
Por consiguiente, no hay nada que conciliar ni que ponderar en casos de ese tipo. Si, por poner otro ejemplo, el profesor o profesora tienen su derecho a hacer uso del permiso de lactancia durante algunas horas al día, la Administración está plena y radicalmente obligada a brindar los medios para que ese derecho del profesor o profesora no cause ni el más leve perjuicio a los alumnos. No puede ser de otra manera si no queremos convertir en papel mojado el derecho a la educación y tantos otros de esa clase. Cuando se tiene derecho a una prestación relacionada con un servicio público, el que la concreta persona que, como funcionario o empleado de la Administración, tiene el correspondiente cometido se halle en circunstancias que le impidan prestar el servicio eficientemente o que la exoneren de llevar a cabo total o parcialmente su labor no puede ser óbice para que aquella prestación se cumpla en plenitud y en igualdad. Nadie tiene la “culpa” de los derechos y circunstancias de otro y nadie debe pagar por los derechos y circunstancias de otro cuando la obligación primera de satisfacer el derecho en cuestión no corresponde a la persona, sino al Estado mismo. Ni conciliaciones, ni ponderaciones ni cuentos chinos.
Por cierto, aquella pelea la ganamos los padres y madres (sobre todo las madres, hay que reconocerlo). Pero la moraleja es que debemos ponernos en guardia cuando nos cuenten que el derecho nuestro hay que conciliarlo con el de alguno que apareció por allí, o si otro nos quiere pesar los derechos nuestros en una balanza que se trajo él de casa.