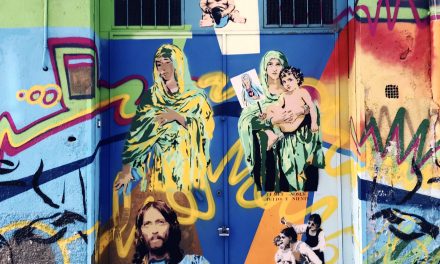Por Gabriel Doménech Pascual
Hace unas semanas tuve la oportunidad de leer un artículo de Lukas Romero Wenz (compañero de la Facultad de Derecho de la Universitat de València) sobre «La paradoja de estilo chestertoniano como método de análisis del derecho desde la perspectiva iusfilosófica».
La primera impresión que me causó el trabajo, a la vista simplemente de su título, fue de escepticismo (por decirlo de alguna manera), pero esta impresión se desvaneció rápidamente en cuanto comencé a leerlo. Y la lectura completa me produjo una grata sorpresa, una sensación que ya rara vez tengo al leer trabajos jurídicos, o al menos ciertos trabajos jurídicos. En el artículo se defiende de manera clara y convincente una tesis que inicialmente me pareció una boutade.
Lukas Romero postula la utilización de un «método paradójico» para analizar el Derecho. Dicho método consistiría en «buscar paradojas en la descripción y caracterización del Derecho»; en «intentar encontrar aquellos aspectos del fenómeno que se nos presentan como aparentes contradicciones, como aspectos difíciles de conjugar». Se entiende, obviamente, que ello no excluiría la utilización de otros métodos.
Conviene subrayar que aquí se utiliza el término paradoja para designar no una contradicción, un contrasentido, un absurdo, un disparate, algo contrario a la lógica, sino una aparente contradicción, que es, a fin de cuentas, el significado que el Diccionario de la Real Academia Española da a la referida palabra.
No tengo muy claro que resulte apropiado llamar a esto «método», pero tampoco considero que ésta sea una cuestión a la que debamos prestar ahora mucha atención. Estimo más relevante analizar por qué resulta útil, desde un punto de vista científico, tratar de encontrar y sacar a la luz tales paradojas en la realidad jurídica.
Lukas Romero señala que las paradojas pueden cumplir tres funciones en relación con el Derecho (yo diría en relación con el estudio del Derecho):
En primer lugar, la paradoja funciona siempre como una crítica a lo que creíamos saber, al método que creíamos capaz de explicar la realidad, lanzando la pregunta sobre la suficiencia de dicho método.
Estoy sustancialmente de acuerdo con esta afirmación, aunque creo que se podría explicar mejor, con más detalle y profundidad por qué la paradoja puede cumplir esta función crítica. En mi opinión, puede cumplirla porque pone de manifiesto la existencia de una anomalía o posible defecto en nuestro conocimiento del Derecho. Señala que las teorías (o los criterios) que normalmente utilizamos para explicar (o justificar) un aspecto de la realidad jurídica no permiten explicarlo o justificarlo satisfactoriamente y, por lo tanto, necesitan ser refinados, modulados, modificados, complementados o sustituidos por otros que expliquen o justifiquen mejor dicha realidad. Buscar y encontrar paradojas contribuiría por ello al progreso del conocimiento.
Me parece también que este «método paradójico» puede ser aplicado, mutatis mutandis, en cualquier rama de la ciencia, pero especialmente en el caso de la que se ocupa de analizar el Derecho.
Como advirtió Heráclito, «la naturaleza ama ocultarse». Con frecuencia, la realidad no se muestra abiertamente. La verdad queda escondida muchas veces detrás de las apariencias y nuestras intuiciones. Y descubrirla o acercarse a ella no siempre es un trabajo fácil, sino que requiere grandes dosis de tiempo y esfuerzo.
Esta idea resulta especialmente válida en el ámbito jurídico. El amor de la justicia por ocultarse detrás de las apariencias no es menor que el de la naturaleza. Y no siempre somos suficientemente conscientes.
Las apariencias, las intuiciones y los prejuicios han tenido y siguen teniendo un enorme peso en la práctica y en la ciencia del Derecho. Todavía hoy es muy frecuente que numerosas cuestiones jurídicas se resuelvan en trabajos académicos simplemente con apelaciones a la intuición, vestidas, eso sí, de «sentido común», «buen juicio», «buena lógica jurídica», «naturaleza de las cosas», etc. Se trata de lo que podríamos denominar la doctrina del «sentido-comunismo».
El problema es que la verdad y la justicia se esconden frecuentemente detrás de las apariencias y las intuiciones. El sentido común y la intuición nos engañan muchas veces. Lo que a primera vista parece justo o ajustado a Derecho no siempre lo es. Las normas jurídicas producen en no pocas ocasiones consecuencias inesperadas o contraintuitivas.
Sirvan a modo de ejemplo once resultados paradójicos con los que me he topado a lo largo de mi vida académica. Con ello no quiero decir, obviamente, que yo haya sido el primero en ponerlos de manifiesto.
1º. Hay normas y actos jurídicos que son jurídicamente válidos a pesar de ser contrarios a Derecho (véase Beladiez, 1994).
2º. La protección de la libertad exige que se limite la libertad (véase Popper, 1945).
3º. Si en un contrato te ofrecen un derecho de tanteo y retracto, seguramente deberías rechazarlo (véase Grosskopf y Roth, 2009), lo cual contradice la intuición de que estos derechos de adquisición preferente son beneficiosos para su titular (y, además, no causan perjuicios significativos al propietario del bien gravado con ellos).
4º. Imponer una multa por realizar una conducta puede provocar que el número de personas que realizan esa conducta aumente (véase Gneezy y Rustichini, 2000).
5º. La ley del talión es por regla general incorrecta, pero no por exceso, sino por defecto. La magnitud de las penas no debería ser equivalente al daño causado por los delitos, sino normalmente mayor (véase Becker, 1968).
6º. Las autoridades administrativas que supervisan los mercados financieros no deberían responder patrimonialmente de los daños causados al ejercer negligentemente sus potestades de supervisión (véase Nolan, 2013). Deberían gozar de una suerte de inmunidad a este respecto. Esta tesis colisiona con dos intuiciones que están en el ADN de los iuspublicistas (especialmente, de los administrativistas) españoles desde hace décadas: la idea de que las inmunidades del poder son algo pernicioso contra lo que hay que luchar y la idea de que cuanto mayor sea el alcance de la responsabilidad patrimonial del Estado, mejor.
7º. La Administración no debería exigir responsabilidad patrimonial a sus agentes por los daños que éstos le hayan causado negligentemente en el desempeño de sus funciones (véase Doménech, 2009). Vale aquí lo dicho respecto del ejemplo anterior.
8º. En el proceso penal, antes de dictar sentencia, es preferible que «diez inocentes sufran a que un culpable escape», en contra de lo afirmado célebremente por Blackstone (véase Doménech y Puchades, 2014).
9º. Retribuir a los jueces en función de su rendimiento puede provocar que su rendimiento empeore (véase Doménech, 2009).
10º. El establecimiento de tasas judiciales puede favorecer a las personas que disponen de menor capacidad económica para litigar (véase Doménech, 2017).
11º. Los miembros de los órganos administrativos encargados de seleccionar al profesorado de las universidades públicas deberían tener un interés personal en el resultado de la selección (véase Doménech, 2020). Esto contradice la intuición según la cual los agentes públicos cuyos intereses personales pueden quedar afectados por la decisión que se adopte en un procedimiento administrativo deben abstenerse de participar en él, intuición que se refleja en el artículo 23.2.a) de la Ley 40/2015.
A mi juicio, resulta especialmente valioso descubrir «verdades jurídicas» contrarias a nuestras intuiciones, al sentido común, a lo que a la mayoría de la comunidad jurídica o académica le parece justo, legal o correcto. La razón es obvia. El hecho de que una teoría defectuosa sea, sin embargo, conforme con nuestras intuiciones y aparentemente correcta incrementa la dificultad de rechazarla o abandonarla y, por lo tanto, propicia su aceptación y persistencia.
En segundo lugar, Lukas Romero considera que «la paradoja permite una apertura a la realidad y, en esa medida, nos ayuda a mejorar nuestro entendimiento del Derecho». Confieso que no acabo de comprender en qué consiste esta función. Tampoco veo que añada mucho a lo señalado anteriormente.
Las paradojas pueden cumplir asimismo una tercera función, que Romero no se detiene a explicar (al menos en este artículo), al parecer porque estima que no tiene tanta utilidad para la mejor comprensión del Derecho como las otras dos antes mencionadas. Esta tercera función consistiría en sorprender.
A mí, sin embargo, esta función emocional o hedónica de las paradojas me parece muy importante. Sorprender, según el Diccionario de la Real Academia Española, consiste en «conmover, suspender o maravillar con algo imprevisto, raro o incomprensible». Las paradojas, en efecto, normalmente nos sorprenden, nos conmueven, nos atraen, nos maravillan, nos deleitan, nos divierten, nos entretienen, nos alegran, etc. Las paradojas suscitan nuestra atención. Hallarlas y ponerlas de manifiesto incrementa en cierta medida nuestra felicidad.
Me atrevo a conjeturar que esto no es casual, sino más bien el producto de la evolución. Encontrar resultados paradójicos activa nuestra atención y nos hace especialmente felices a los seres humanos seguramente porque estos resultados nos son especialmente útiles para comprender mejor la realidad y, por lo tanto, para movernos mejor por ella y, en última instancia, para incrementar nuestras probabilidades de supervivencia.
Los resultados paradójicos ponen al descubierto defectos en las teorías y los criterios que utilizamos normalmente para comprender el mundo y, por lo tanto, permiten corregir dichos defectos y, en consecuencia, contribuir a un mejor conocimiento de la realidad, lo cual es de crucial importancia para sobrevivir.
Es posible también que, con la gratificación hedónica que una persona obtiene al encontrar una paradoja, la evolución esté «recompensando» el valor del hallazgo y, especialmente, la externalidad positiva que éste implica para otras personas, que pueden aprovecharse de la nueva información. Es posible que, sin esa gratificación, no tuviéramos suficientes alicientes para buscar resultados paradójicos en la medida en que resulta óptima para la supervivencia de la especie humana.
Sea como fuere, parece claro que utilizar el método propuesto puede proporcionarnos un doble dividendo: puede hacer que nuestro trabajo nos resulte más gratificante y que los resultados que obtengamos sean más útiles para el progreso del conocimiento jurídico y, en fin, para la sociedad. Win-Win.
foto: Markus Winkler en unsplash