Por Gonzalo Quintero Olivares
El telón de fondo de esta pequeña reflexión es la invasión de Ucrania, que ha sumido a muchos europeos en el desaliento existencial, y no es para menos: un solo hombre, dotado de poderes como solo Stalin tuvo en la historia de Rusia, ha podido romper la paz de Europa y, en el sentir de muchos, el modo de coexistir del Viejo Continente. La paz se esfuma mientras un psicópata, convencido de su condición providencial, dispuesto a recuperar su añorada URSS o el Imperio zarista, desafía a todo aquel que se cruce en sus planes, sin que le detengan amenazas de especie alguna, ni, por supuesto, el sufrimiento que pueda causar a ciudadanos desarmados. Rusia, que ha sido calificada con acierto como “cleptocracia ultraliberal”, que no conoce clases medias y que no puede considerarse un Estado de Derecho, como había ambicionado Gorbachov, pues de impedirlo ya se encargó Yeltsin, de cuya corte procede Putin, está en manos de quien no tiene otro credo que el odio a Occidente, o a lo que, en un tiempo no tan lejano, se llamó el “mundo libre”.
La invasión de Ucrania ha dado lugar a reacciones que merecen ser recordadas. En el plano de la política internacional se suceden declaraciones y anuncios de sanciones que no se sabe si acabarán imponiéndose o si serán eficaces. Vistas las anteriores aventuras anexionistas del personaje, y su poco coste, no hay que confiar demasiado en ellas. Otra cosa es que Rusia sea capaz de mantener a la vez tanta amenaza (acaba de lanzar advertencias a Suecia, Finlandia y hasta a Alemania), y soportar las seguras reacciones de ciudadanías oprimidas. Veremos, y hacer pronósticos no parece prudente.
En el “patio propio” tampoco nos falta de nada. Los ministros de UP procedentes del PCE (Díaz y Garzón) han sacado su pata de banco – de casta le viene al galgo – señalando como causa última del problema la existencia de la OTAN, cuya disolución agradaría a Vladimiro y devolvería la paz. Otros, como Rodríguez Zapatero o Lastra, más discretos, y difuminados en el Grupo de Puebla, se han “limitado” a solicitar “cordialmente” a Rusia, EEUU y la Unión Europea que abandonen «la vía de la intervención militar» y también las «sanciones económicas unilaterales» contra Rusia.
Dejando de lado, no por falta de interés, esos posicionamientos, hay, en mi opinión como jurista, un hecho sobresaliente y preocupante: basta acercarse a los medios o a lo que se dice en cualquier foro para constatar un sentimiento casi unánime, que se resume en una idea: Putin ha demostrado que el derecho internacional no existe, y que los que acaban siendo declarados criminales de guerra no son más que unos pocos desgraciados, que nunca han sido realmente poderosos.
Algún desnortado llega a decir que el criminal de guerra es un sujeto que solo surge en guerras esencialmente injustas, cual fuera la de la antigua Yugoslavia. Eso no es solo una simpleza sectaria, sino que, además, es falso, y parte de que hay guerras justas, cuando todas las guerras son injustas, al menos, para quien no la ha provocado. No ha sido ese el pensamiento dominante en la historia, por desgracia, pues mentes tan lúcidas como las de Aristóteles o Cicerón se oponían a la guerra, salvo que fuera precisa para el interés de la polis, la subsistencia de la esclavitud o el interés del Imperio. Se llegó a conformar el concepto de guerra justa, por juristas precursores del derecho internacional, lleno de “versiones”, desde las defensistas y protectoras de Francisco de Vitoria, hasta, tiempo después, la justa guerra preventiva, defendida por Hugo Grocio. Y, por cierto, Putin pretende que ese es su caso y que, simplemente, se anticipa a que la OTAN se instale en Ucrania, como si fuera comparable.
Como dije antes, no hay guerra justa, y que en el conflicto armado sea justo matar se inscribe en la lógica de la legítima defensa, que presupone una agresión ilegítima, y esa era la legitimación de la guerra para San Agustín, el problema era lo que para él pudiera considerarse motivo bastante (el casus belli). La guerra, aunque para Clausewitz fuera la continuación de la política por otros medios, es el gran fracaso de los humanos, y por eso mismo el mayor mérito de las Fuerzas Armadas es evitarla.
De la gravedad de la guerra deriva la gravedad de la condición de ‘criminal de guerra‘. Esa calificación, según decía hace pocos días el New York Times, le corresponde a Putin, pues en él se cumplen las condiciones establecidas en las Convenciones de Ginebra de 1949: ha invadido sin motivo un país soberano porque no le gusta su Gobierno, desatando una lluvia de fuego sobre la población civil, negando de hecho su propia legitimidad como Estado. Y no da muestras de abandonar su propósito.
Así las cosas, no puede extrañar que muchos digan que es inútil hablar de Derecho Internacional o de derecho de la guerra, en un mundo en el que el matonismo de un personaje como Putin no tiene limites ni jurídicos ni políticos. El derecho aparece como una especie de protocolo para fiestas de sociedad que no tiene ni sentido ni función. Y si se trata del derecho internacional, aplicado a los conflictos violentos, la conclusión es siempre desoladora: el derecho internacional está integrado por un conjunto de Tratados y Pactos que vinculan y obligan a los países pequeños o débiles, y que para los Estados poderosos del planeta (USA, China, Rusia), o aquellos que han creado su “otro mundo” ( Corea del Norte o, en muchos casos, el mundo islámico), no pasa de consejos o desiderata que se cumplen o no, y, en esta segunda hipótesis, no pasa nada.
¿Es obligatoria esa conclusión? Creo, rotundamente, que no, y diré por qué, desde el convencimiento de que el Derecho y el Estado de Derecho, con todos los defectos puntuales que se quieran señalar son las dos mayores creaciones del espíritu humano para convivir en paz y progresar, y por eso mismo, a través del derecho se puede valorar el grado de desarrollo que ha alcanzado (o no ha alcanzado) una sociedad en un tiempo determinado. Medir la bondad del derecho por su “eficacia” es una tendencia muy extendida, y, qué duda cabe, abundan los ejemplos de incapacidad práctica del derecho para ordenar un determinado ámbito, y, a su vez, la capacidad efectiva es diferente dependiendo de cada rama, y, sin duda, es mucho más grande, por ejemplo, en el derecho mercantil o en el derecho administrativo que en el derecho constitucional o en el derecho penal.
Ante la mayor o menor eficacia del Derecho se pueden y se deben hacer análisis en busca de las razones o explicaciones. Puede que la norma no esté bien concebida o traducida en leyes que la desarrollen, o puede que no exista el imprescindible consenso cultural mínimo en torno a ella, con lo cual será difícil que alcance el respeto, o puede que la sociedad haya evolucionado y requiera nuevas propuestas normativas. Pero declararla inútil y muerta no será nunca una “solución”.
El ejemplo de la Constitución es ilustrativo: a cualquiera que le pregunten si percibe la existencia de un orden constitucional en su vida cotidiana es posible que responda con una negativa o, simplemente, reconociendo que no se ha parado a pensarlo, pero a buen seguro lo notaría de golpe si suspendieran el ejercicio de sus derechos constitucionales. Y qué decir del derecho penal, que para algunos es solo el” derecho de los delincuentes”, cuando es una propuesta de convivencia y respeto que enuncia valores que se han de respetar. Cierto que no están todos los que debieran y que sobran muchos de los que están, pero contribuye a un determinado modo de ordenar la convivencia.
El Derecho Internacional y el derecho de la guerra es el que sale peor parado en la valoración, las causas son múltiples, comenzando por la ingenua pretensión de que, en nuestro tiempo, la guerra no es un derecho de cada Estado, sino que entre Estados está prohibida, pues en las relaciones internacionales no se puede recurrir al uso de la fuerza, salvo casos extremos de agresión, que reconoce la propia Carta de las Naciones Unidas. En coherencia con esa idea se sitúan el control de armamentos y la calificación penal de ciertas guerras como crímenes contra la paz o contra la humanidad. El viejo ‘derecho a la guerra’, como característica ‘natural’ de la independencia de los Estados ( y del poder del Príncipe) se presenta como una potestad antigua, pero hoy limitada por organismos supraestatales como el Consejo de Seguridad o por Tratados o Convenciones. Y si, pese a todo, la guerra estalla, entra en acción el derecho internacional humanitario, construido a partir de los Convenios de la Haya y de Ginebra. De los contenidos de esa clase de normas saldrá el concepto de criminal de guerra, que puede ser arrestado y juzgado – véase lo que dispone el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que, por cierto, EEUU y Rusia firmaron en su día, pero no lo han ratificado – y así ha sucedido con sujetos que no merece la pena recordar, desde los primeros que merecieron ese siniestro título en los juicios de Tokio y Nuremberg.
El problema es que, cualquiera que sea informado de estas ideas, por desgracia, lo mínimo que hará será tomarlas con mucho escepticismo, cuando no negar abiertamente que existan o que sirvan para algo. La lista de resoluciones o mandatos de Naciones Unidas que no se cumplen es tan larga como el santoral, y, pese a ello, nadie osa cuestionarla importancia de una resolución de la ONU. ¿Quiere eso decir que los Estados tranquilizan su conciencia aceptando una ficción sobre la concordia?
Algo de eso puede haber, pero sería injusto simplificarlo de esa manera. Los enunciados y valoraciones del Derecho existen y subsisten pese a que puedan no ser respetados. Vladimir Putin, que ahora amaga con la fuerza nuclear, es un criminal de guerra, que seguramente no llegará a ser juzgado nunca, pero el mundo ha de saberlo, o de lo contrario desaparecerían las referencias éticas necesarias para valorar las acciones de gobierno de cada Estado, y podemos buscar símiles fáciles: cada día se cometen violaciones y robos, y muchos de esos crímenes quedarán en la impunidad, pero a nadie se le ocurre proponer la supresión de las correspondientes leyes penales tildándolas de “inexistentes”. Lo mismo sucede con la calificación de la guerra de Ucrania y de la figura de Putin.
No acabaremos con el robo, pero hay que saber lo que es un robo. Y lo mismo, con mucho mayor motivo, sucede con los criminales de guerra, aunque se paseen en yate y sean temidos.




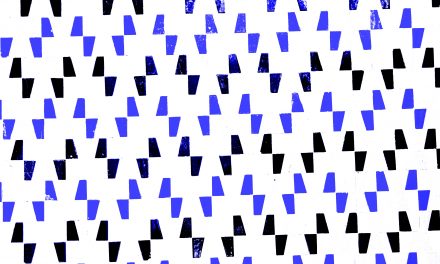



Comentarios Recientes