Por Jesús Alfaro Águila-Real
La reunión que es una junta de socios se dirige desde una ‘mesa’ (art. 191 LSC) compuesta, al menos, por el presidente de la junta y un secretario. La regulación de la mesa puede incluirse en los estatutos en los términos que deseen los socios. A falta de previsión estatutaria, si hay consejo de administración, serán presidente y secretario de la junta los que lo sean del consejo. Fuera de estos dos casos, serán los propios socios los que, al inicio de la reunión, elijan la mesa.
Dado que puede distinguirse entre la ‘presidencia’ de la junta y el individuo que, en cada caso, ocupa la presidencia, puede concluirse que es un órgano social o, con más exactitud, como cargo que forma parte del órgano que es la Junta, de ahí que algunos autores hablen de un ‘subórgano’. La calificación como órgano no es obstáculo para aplicar las reglas del mandato a la relación entre el presidente y los socios.
Es un órgano necesario, lo que significa que las funciones asignadas a la presidencia deben ser llevadas a cabo materialmente por el individuo que haya sido designado para ocupar el cargo para que puedan ser imputadas a la persona jurídica. Los socios no pueden cumplir las tareas asignadas al presidente por la Ley por sí mismos. Pero, de nuevo, eso no significa, necesariamente valga la redundancia, que la falta de designación de presidente anule los acuerdos adoptados en la reunión.
La calificación como órgano no determina las consecuencias respecto a los poderes de la mayoría de los socios en relación con el ejercicio de la presidencia por el individuo que, en cada reunión, ocupe el cargo. El órgano colegiado es la junta y si la junta, decidiendo por mayoría, es soberana en relación con los administradores, mucho más ha de serlo respecto de la presidencia. Si la Junta, expresada su voluntad mayoritariamente, discrepa de las decisiones del presidente, debe poder destituirlo y designar a otro individuo más de su agrado y debe poder revocar las decisiones adoptadas por el presidente.
Al tratarse de un cargo ‘interno’, esto es, cuya conducta sólo afecta a la formación de la voluntad de la persona jurídica, nada impide aplicar las normas del mandato – y la sujeción del mandatario al mandante – a las relaciones entre el presidente y la junta como se aplican las normas del mandato a las relaciones entre los administradores y la junta.
De lo que se acaba de exponer pueden deducirse las siguientes reglas:
(i) Los estatutos pueden configurar la presidencia de la junta como deseen y las normas de la Ley y del Reglamento del Registro Mercantil deben considerarse supletorias, tanto de lo que establezcan los estatutos como de lo que acuerden los socios en la propia junta.
(ii) Los socios pueden adoptar cualquier acuerdo en relación con las decisiones del presidente en la junta incluyendo, naturalmente, la revocación de cualquiera de ellas. Por ejemplo, ordenar la rectificación de la lista de asistentes; revocar la invitación o permitir la participación en la reunión de cualquier tercero; obligar al presidente a someter a votación un punto del orden del día que éste hubiera retirado…
(iii) Además, la mayoría puede, ad nutum y en cualquier momento, destituir al presidente y sustituirlo por otro.
(iv) Es correcto afirmar que la presidencia de la junta es un cargo ‘necesario’.
No así el secretario: siempre que nadie proteste, el presidente puede hacer de secretario (RDGRN 3-I-2004; SAP Jaén, 27-VI-2001). Si asiste notario, el acta notarial permite prescindir del secretario porque la principal función del secretario es la de redactar el acta de la reunión.
Pero en sociedades con un escaso número de socios, la falta de designación de un presidente de la junta no debe considerarse, por sí sola, un defecto que provoque la nulidad de los acuerdos sociales adoptados. Para estimar la impugnación de los acuerdos, la falta de designación de un presidente ha debido tener efectos relevantes sobre la deliberación y adopción de acuerdos.
En efecto, en el caso enjuiciado por la STS 19-X-2000 que es la que se cita para afirmar que la falta de designación de presidente hace impugnables los acuerdos adoptados, se trataba de una junta aparente, es decir, una cuya celebración estuvo rodeada de tal cúmulo de irregularidades que obligaban a considerar inexistentes los acuerdos adoptados. Me parece que una junta universal en la que los socios no designen presidente puede adoptar acuerdos válidos. En cuanto a la STS 24-IV-2012, la ratio decidendi tampoco tiene que ver con el problema de la calificación jurídica de los poderes del presidente y su carácter necesario. Se trataba de decidir si el administrador concursal podía imponer al presidente de la junta de la sociedad en concurso o si la presidencia de la reunión debía determinarse de acuerdo con los estatutos sociales. En fin, la RDGRN 8-I-2018 examina la validez de dos cláusulas estatutarias referidas al presidente de la Junta. La primera, atribuía a la Junta – frente al presidente – la decisión sobre quiénes pueden asistir como invitados a la Junta y la segunda, prohibía al presidente excluir de votación determinados asuntos del orden del día, esto es, limitaba las competencias del presidente. La Dirección General consideró válida la primera y nula la segunda.
(v) Lo que sí se deduce del carácter orgánico del cargo de presidente es que deberá estar dotado de las atribuciones y facultades necesarias para que pueda ordenar la reunión y dirigir los debates con independencia de que la ley o los estatutos sociales contengan una descripción más o menos detallada de dichas facultades, es decir, habrá que integrar las normas legales o las cláusulas estatutarias con todas aquellas atribuciones que sean convenientes para el mejor desarrollo de su función (art. 1258 CC).
(vi) Asimismo, la calificación del presidente como cargo de un órgano social permite resolver adecuadamente el problema de la validez de la cláusula estatutaria que atribuye al presidente la facultad de dirimir los empates dándole un voto de calidad. En la sociedad anónima se consideraba tal atribución como contraria a la prohibición de alterar la proporcionalidad entre capital y voto (art. 188.2 LSC). Pero la validez de la cláusula estatutaria puede argumentarse fácilmente señalando que el voto de calidad se atribuye a quien ocupe el cargo, no a un socio. De hecho, en una sociedad de capital disperso, el presidente – por defecto el que lo sea del consejo de administración – podría no ser socio, lo que demostraría que no se trata – la cláusula que atribuya voto de calidad al presidente de la junta – de una alteración de la proporcionalidad entre capital y voto, sino de un mecanismo para deshacer los empates
Así, Juste, aunque exigiendo la introducción en los estatutos de la previsión correspondiente por unanimidad. A mi juicio, puede hacerse por mayoría ya que, como se acaba de exponer, no es más que una configuración de las facultades del órgano). En las limitadas no hay problema alguno para incluir una cláusula en los estatutos que lo prevea. Obsérvese la enorme utilidad de una cláusula semejante en joint ventures al 50 %. Los socios pueden designar estatutariamente a un tercero de confianza para que funja como presidente de la junta y resuelva los empates instruyéndole según sus deseos.
(vii) La función más importante del presidente de la junta es proclamar los acuerdos adoptados (sobre la necesidad de proclamar los acuerdos v., esta entrada). El ejercicio de esta función requiere computar los votos de los socios, determinar si estos han sido válidamente emitidos y si resultan suficientes para la aceptación o rechazo de una propuesta, de conformidad con las reglas legales o estatutarias. De esta forma, el presidente, en función de las circunstancias del caso, decide qué votos reconoce y cuáles no. Si el presidente incumple o cumple defectuosamente esta tarea, incurrirá en responsabilidad. Pero el acuerdo se considerará adoptado en los términos en los que lo haya proclamado el presidente. La carga de su impugnación corresponderá al socio discrepante con la proclamación que haya realizado el presidente.
Aunque esta posición no es unánime, se viene admitiendo de manera generalizada que para que un acuerdo social se considere adoptado o no adoptado éste tiene que ser proclamado necesariamente por el presidente de la junta. Así lo ha reconocido la Audiencia Provincial de Madrid 25-I-2013 al afirmar que prevalece lo declarado por el presidente de la junta general, sobre la base de lo dispuesto en los artículos 98 y 102 RRM, y considerar nulo de pleno derecho el acuerdo adoptado en una reunión separada por el socio disconforme junto con otros individuos, en contra de lo declarado por el presidente, e inscrito en el Registro Mercantil. De esta manera, el presidente de la junta general es el único facultado para proclamar el acuerdo social, y si el socio o un tercero entienden que este acuerdo se ha adoptado prescindiendo de unos votos que se deberían haber tenido en cuenta, deberá proceder a su impugnación en los términos y conforme al art. 204 LSC. Los Tribunales han reconocido que al presidente de la junta le corresponde la decisión acerca de si concurre causa de abstención en un socio (SAP Madrid 25-I-2013). Si el presidente entiende que un socio sufre un conflicto de interés que, de acuerdo con la Ley, le inhabilita para participar en la votación, en virtud de su facultad para la proclamación de los acuerdos y control de la legitimidad los asistentes, podrá desatender su voto.
No resultaría lógico que el presidente no pudiese decidir sobre la exclusión de estos votos pues, en caso contrario, se estaría permitiendo que los socios impidan o logren injustificadamente la adopción de acuerdos sociales. Un presidente que permite votar al que no tiene derecho infringe sus deberes en la misma medida que un presidente que impide votar al que tiene derecho a hacerlo. Respecto de esta facultad del presidente v., esta entrada.
* Con fecha 5 de septiembre de 2023 se ha dado nueva redacción a esta entrada cambiando lo que se decía en 2018 sobre el carácter orgánico de la presidencia de la junta.
Bibliografía: Javier Juste, Comentario art. 191 LSC, en Juste/Recalde, Comentario Junta, 2022; Mónica Fuentes, El presidente de la junta general: naturaleza jurídica, Liber Amicorum Esteban Velasco/Rodríguez Artigas, I, 2017, pp 481-509; Fernando Marín de la Bárcena, Proclamación de acuerdos y acciones declarativas del resultado positivo de una votación, Revista de Derecho Mercantil 276(2010), pp 15 y ss.
Foto: JJBose
¿Le interesan estos contenidos?
Suscríbase a nuestra newsletter para recibir mensualmente los nuevos contenidos, noticias, invitación a debates, clases y eventos.
Se ha suscrito a nuestros contenidos, muchas gracias.
*Al suscribirse acepta automáticamente nuestra política de privacidad.
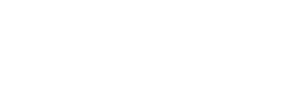







[…] (un aumento de capital y un acuerdo de disolución respectivamente) se proclamaron adoptados por el presidente de la junta, esto es, aunque la minoría votó en contra y, por tanto, si se hubieran computado sus votos, […]