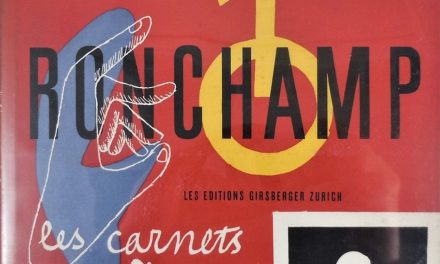Por Jesús Alfaro Águila-Real
No me parece exagerado decir que persona jurídica y representación son las dos maravillosas técnicas jurídicas que han permitido el desarrollo ecónomico del capitalismo
Introducción
La personificación está muy relacionada históricamente con la representación. Ambas —personificación y representación— son las dos técnicas inventadas por el derecho para permitir a un grupo de individuos actuar como si fueran uno, esto es, actuar unificadamente en el tráfico.
De hecho, cuando se define la personalidad jurídica por la doctrina mayoritaria, suele decirse que tienen personalidad jurídica las sociedades cuyos socios han separado un patrimonio (formado por las aportaciones y distinto del patrimonio de cada uno de los socios) y tienen voluntad de actuar unificadamente en el tráfico. A mi juicio, para que exista una persona jurídica basta con que los socios tengan voluntad de crear un patrimonio y lo doten de capacidad de obrar. Es la creación del patrimonio dotado de capacidad de obrar lo que provoca el efecto unificador de los socios. A través de la personificación, los socios pueden actuar como si fueran uno en relación con el conjunto de bienes, derechos, créditos y deudas que forman ese patrimonio.
Pero la actuación unificada de un grupo puede lograrse también a través de la institución de la representación. Tendemos a pensar en la representación como un fenómeno bilateral: hay un representante y hay un representado y el efecto representativo resulta de que, entre ambos, han celebrado un contrato (de mandato, normalmente) cuya feliz ejecución requiere que los efectos de la conducta del mandatario —representante— en el tráfico se proyecten sobre la esfera jurídica —sobre el patrimonio— del representado. Pero nada impide a los particulares nombrar un representante colectivo, un mandatario común a varias personas. Es muy sencillo, basta con que todos los miembros de un grupo designen a uno de ellos como representante común, a un mandatario colectivo al que doten de un poder de representación de todos y cada uno de los miembros del grupo. A menudo esta es la descripción más acertada de ‘asociaciones’ informales de individuos que pretenden promover cualquier causa u objetivo preferido. La relación que les une, sin embargo, no suele ser jurídica, solo ‘de favor’. Pero, aunque sea jurídica, no implica necesariamente que la asociación tenga personalidad jurídica. No la tendrá si los miembros no quieren constituir una corporación y no forman un patrimonio al que se imputarán bienes, créditos y deudas que se adquieran o contraigan como consecuencia de la actividad de los representantes de la asociación, esto es, de los que proporcionen al patrimonio capacidad de obrar.
Que se trate de una ‘asociación sin personalidad juridica’ no impide que sus miembros disfruten de la protección constitucional de su derecho de asociación.
Representación para las sociedades y personificación para las corporaciones
Esta distinción entre personificación y representación en los términos expuestos es, podríamos decir, relativamente reciente. Lo que la experiencia histórica europea nos cuenta es que hubo una ‘división del trabajo’ entre representación y personificación.
Deslindar adecuadamente ambos es extremadamente difícil porque las relaciones entre ellos han variado mucho en términos históricos. En dos palabras, la representación no existía en Derecho Romano, pero sí se personificaban grupos (collegia). La personificación se generaliza en la Edad Media por el auge de la corporación como la institución organizadora de la coordinación social en Europa Occidental. Desde el siglo XII, no hay duda alguna de que las corporaciones ‘debidamente constituidas’ son personas jurídicas. Al tiempo —siglo XII en adelante—, se desarrollan las compañías de comercio que utilizan la representación recíproca entre los socios para unificar al grupo. A partir del siglo XVII, se combinan compañía de comercio y corporación para dar lugar a las sociedades anónimas y, por tanto, se produce la sustitución del mecanismo representativo por la personificación para permitir que grandes grupos de individuos actúen unificadamente. Por fin, en el siglo XIX, el mecanismo de la personificación sustituye a la representación también en las compañías de comercio personalistas.
La representación se utilizó para unificar grupos societarios, es decir, grupos cuyos miembros estaban vinculados entre sí —intuitu personae— por un contrato de sociedad (o ‘compañía’ de comercio) y la personificación se reservó para los grupos ‘corporativos’, es decir, para grupos grandes de individuos a los que une, no un contrato, sino una circunstancia personal, vital o social: ser vecino (de la corporación – ciudad); ejercer una determinada profesión (miembro de una corporación gremial o de un consulado mercantil), estado religioso (ser monje o capitular de una catedral) o militar (caballero de una orden militar).
La independencia del objetivo de la corporación respecto de los que en cada momento sean sus miembros hacen inidónea la representación para que los miembros de estos grupos puedan actuar unificadamente. Se requiere de la personificación del grupo. Es fácil ver por qué: cada uno de los miembros del grupo debería consentir que el representante del grupo lo sea. Lo eficiente, cuando se trata de grupos grandes y se trata de perseguir en común fines que trascienden a las preferencias o necesidades individuales e idiosincráticas de cada uno de los miembros del grupo, es personificar el grupo y hacerlo constituyendo una corporación. No celebrando un contrato de sociedad. De ahí la estrecha conexión histórica entre corporación y personificación. Se ha de crear una persona jurídica formando un patrimonio (los bienes que se dedicarán al objetivo del grupo) y dotarla de órganos ocupados por individuos que pueden vincular ese patrimonio entablando relaciones jurídicas con terceros. El efecto es el mismo que si todos los miembros de la corporación (universitas personarum) hubieran otorgado un poder de representación al administrador, rector, magistrado, maestre, abad, prior, obispo, cónsul… para que pueda vincular al patrimonio de la corporación con sus actos y, en esa medida, afectar a la esfera jurídica del miembro de la corporación. A la vista de lo cual, no extraña que la teoría de la persona jurídica se formulara al mismo tiempo que la teoría de la corporación y del Estado: entre los siglos XII y XVII.
Pero la personificación no era necesaria para articular la actuación unificada de un grupo pequeño de individuos vinculados entre sí por un contrato de sociedad. Bastaba con suponer que, al obligarse por el contrato de sociedad, los socios se otorgaban recíprocamente poderes de representación delimitados por el negocio común. De este modo, cada vez que uno de los socios (de una sociedad civil o o de una sociedad colectiva) actuaba frente al tercero en su condición de administrador, se vinculaba él y vinculaba a sus socios, aunque, internamente —en las relaciones entre los socios— el contrato de sociedad preveía que los efectos de esas relaciones recayeran exclusivamente sobre el patrimonio social y no sobre el patrimonio individual de cada uno de los socios. Pero, frente al tercero, que no tenía forma de evaluar la solvencia del patrimonio social como distinto del patrimonio de los socios, la ley establecía la responsabilidad de todos los socios. Por tanto, mientras no se reconoce históricamente personalidad jurídica a las sociedades civiles y a las sociedades colectivas, los socios responden de las deudas sociales porque el que las ha contraído —el socio administrador— lo ha hecho con ‘poder’ de los demás socios para obligarles.
Pero, naturalmente, la cosa cambia cuando se reconoce a las sociedades personalidad jurídica equiparándolas a las corporaciones (lo que ocurre, primero, en Francia en la primera mitad del siglo XIX). Esto transforma el significado de la referencia al ‘deudor’ en el artículo 1911 CC cuando dice que «el deudor responde con todos sus bienes». A partir del reconocimiento generalizado de personalidad jurídica a las sociedades además de a las corporaciones, «el deudor» no es una referencia a un individuo sino a un patrimonio. El «deudor» es un ‘patrimonio’ y es el patrimonio al que pertenecen esos bienes el que responde. O, dicho de otra forma, si la sociedad tiene personalidad jurídica, el patrimonio social está separado del patrimonio de los socios de manera que el deudor (el patrimonio con cuyos bienes se responde) es (el patrimonio de) la sociedad, no (el patrimonio de) los socios.
La personificación de las sociedades de personas significa prescindir del mecanismo representativo para vincular a los socios interponiendo un «deudor»: el patrimonio social. Por tanto, como he dicho en algún otro lugar, la personificación transforma el significado del artículo 127 C de c y —en la interpretación mayoritaria— del artículo 1698 CC. Los socios colectivos y civiles responden de una deuda «ajena». Son fiadores legales. La justificación de tamaña excepcionalidad (que alguien responda ex lege de una deuda ajena) es que se trata de reforzar el crédito de la sociedad añadiendo el patrimonio de los socios al patrimonio social en garantía de los acreedores. Ya no hay que recurrir a la representación para explicar la responsabilidad de cada uno de los socios por las deudas sociales.
Seguramente, la no responsabilidad de los socios comanditarios por las deudas sociales se explica en términos parecidos.
La competencia entre representación y personificación
Bien puede decirse, pues, que en la pugna entre mecanismos jurídicos para permitir la actuación unificada en el tráfico de un grupo de individuos, la personalidad jurídica ha ganado la batalla a la representación.
Pero no del todo. Los grupos humanos pueden seguir recurriendo a la representación en lugar de formar un patrimonio separado y dotado de capacidad de obrar cuando es más ventajoso hacerlo. La UTE es un magnífico ejemplo (Ley 18/1982). Las empresas asociadas en una Unión Temporal de Empresas designan un ‘gerente’ o mandatario común que les representará en el giro o tráfico de la empresa que van a realizar en común (art. 8) pero no hay personificación porque no hay un patrimonio distinto del de los miembros de la UTE al que se imputarán los derechos y obligaciones (la adquisición de los bienes o créditos, las deudas o los derechos y obligaciones contractuales) que se vayan generando en el desarrollo de la actividad común (art. 7). Es más, el desarrollo de las telecomunicaciones, permite a grupos enormes de personas pueden designar sencillamente a un mandatario común sin necesidad de constituir una corporación para coordinarse de manera que gracias a los cambios tecnológicos, la representación ha mejorado su utilidad que, como cualquier institución jurídica, consiste en favorecer la cooperación entre extraños.