Por Jesús Alfaro Águila-Real.
Introducción
Las fuentes de regulación de las sociedades de estructura corporativa son, primariamente, de carácter contractual. Si los particulares-socios son los que están en mejores condiciones de saber lo que les conviene, un ordenamiento respetuoso con la libertad y la dignidad de las personas como sujetos autorresponsables (art. 10.1 CE) debe otorgar un espacio lo más amplio posible a la autonomía privada. Esta solución es también la más eficiente, ya que el legislador no puede abarcar la enorme variedad de las necesidades de regulación de los particulares y cabe esperar que los particulares cubran sus necesidades de regulación eligiendo las soluciones que minimicen los costes de contratar. La conclusión no es otra que afirmar que, como en el resto del Derecho contractual, el Derecho de las sociedades de capital debe ser dispositivo en lo que a las relaciones internas se refiere.
Ahora bien, los socios de una sociedad de capital han ‘elegido’ constituir una corporación, no sólo o simplemente una sociedad (aunque para hacerlo hayan celebrado un contrato de sociedad art. 19 LSC), por tanto, hay que entender que, en principio, a la interpretación y aplicación de los estatutos y de las normas legales que rigen el gobierno de la sociedad se aplican las reglas corporativas. Las más destacadas – porque difieren sustancialmente de las reglas del Derecho de Contratos – son la adopción de acuerdos sociales – rectius, acuerdos corporativos – para ‘gobernar’ la sociedad anónima o limitada; la existencia de órganos que se ocupan por individuos que tienen competencias atribuidas por la ley o por los estatutos y que son elegidos y destituidos conforme a reglas; la adopción por mayoría de las decisiones de los órganos corporativos si son colegiados; la modificación del contrato social por mayoría y la disolución – terminación del contrato – también por mayoría excluyéndose la aplicación de las reglas societarias (contractuales) que serían aplicables si no se tratase de una corporación. Me refiero a las normas de los artículos 1665 ss CC y 116 ss C de c.
Estas observaciones son importantes porque, a diferencia de lo que ocurre con la asociación o con la fundación, los accionistas y los socios de una SL son los domini del contrato de sociedad y de la corporación que se constituye a través del contrato. Eso significa que deducimos de su ‘voluntad electora del tipo’ que aceptan que a su relación y al gobierno del patrimonio que han conformado con sus aportaciones se apliquen las reglas corporativas pero no renuncian a aplicar las reglas contractuales si todos los socios dan su consentimiento. Los accionistas y los socios de una SL no dejan de ser socios en el momento en el que la sociedad anónima o limitada que han constituido se configura definitivamente como una corporación societaria (con la inscripción en el Registro Mercantil). Siempre pueden ‘regredir’, esto es, renunciar a la aplicación de las reglas corporativas de gobierno de su relación y adoptar reglas contractuales, esto es, societarias, pero han de hacerlo, naturalmente, de acuerdos con las reglas del derecho de contratos (de sociedad).
Por ejemplo, los aumentos de capital se aprueban, como cualquier modificación estatutaria (porque la cifra de capital ha de constar en los estatutos), por mayoría. Nada impide que todos los accionistas, de común acuerdo, incluyan una cláusula en los estatutos que prevea que los aumentos de capital requerirán el consentimiento de todos los accionistas. Al incluir esta cláusula, los socios están ‘descorporativizando’ la decisión sobre el aumento de capital. Esta deja de ser un acuerdo corporativo – adoptado por la Junta de Accionistas – y pasa a ser un acuerdo contractual (societario). Las normas corporativas dejan de ser aplicables. Dado que no hay ninguna restricción de orden público (art. 1255 CC) que limite la autonomía de los socios – que, repito, no dejan de serlo porque se conviertan en ‘miembros’ de la corporación SA -, no se vé por qué semejante previsión habría de ser nula. Aunque no puedo desarrollarlo aquí, esto significa que las normas imperativas de la LSC que se refieren a las relaciones entre los socios deben entenderse ‘limitadamente’ imperativas, es decir, que no pueden derogarse mediante acuerdos corporativos, mediante decisiones adoptadas por los órganos sociales de acuerdo con las reglas sobre adopción de acuerdos, valga la redundancia. Pero no que sean ‘resistentes’ a la autonomía privada, esto es, a la libertad contractual de los socios para regular sus relaciones como tengan por conveniente.
La doble naturaleza de los estatutos de una corporación societaria
En este contexto, los estatutos sociales tienen una doble naturaleza que refleja su también doble contenido. Por un lado, los estatutos son la ‘constitución’ en el sentido de la palabra alemana Verfassung de la corporación que es la sociedad anónima o limitada (en el sentido que nos referimos a la Constitución española o a las ‘constituciones’ catalanas medievales o a la ‘carta’ otorgada por un rey medieval a una villa o la bula papal que permitió la constitución de la Universidad de Salamanca). Desde esta perspectiva, comparten naturaleza con los estatutos de una asociación, de una cooperativa o una fundación. Son reglas organizativas. Establecen cómo se toman decisiones en el seno de la corporación, atribuyen competencias, facultades a unos u otros órganos y cómo se elige y destituye a los administradores amén de recoger los ‘atributos’ de la corporación (nombre, domicilio, nacionalidad). Pero como la SA y la SL son corporaciones societarias, esto es, basadas en un contrato de sociedad (art. 19 LSC), los estatutos sociales – a diferencia ahora de los estatutos de corporaciones no societarias como la fundación y la asociación – pueden también incluir cláusulas contractuales que recogen las obligaciones que han asumido los accionistas (‘por el contrato de sociedad, los socios se obligan’) y derechos que se han atribuido recíprocamente.
Esta doble naturaleza y contenido de los estatutos de una sociedad anónima explica muchas de las dificultades específicas que plantea su interpretación, aplicación, modificación y relación con los pactos extraestatutarios (pactos parasociales).
Una excepción a la doctrina sobre los estatutos que se ha expuesto hasta aquí podría – debería – hacerse para las sociedades cotizadas. Parece razonable entender implícita una prohibición de incluir contenido contractual – societario en los estatutos de una sociedad anónima cotizada. La razón es obvia: dado que las acciones de esas sociedades están destinadas a intercambiarse en un mercado anónimo (valores negociables), la reducción de los costes de transacción exige limitar la autonomía privada para proteger las expectativas de los adquirentes de tales acciones. Incluir contenido contractual-societario en los estatutos de una sociedad cotizada equivaldría a incluir ‘cláusulas sorprendentes‘.
En la doctrina alemana, esta discusión se ha desarrollado en torno al concepto de ‘contenido no estatutario de los estatutos’ que afirma que no todas las estipulaciones incluidas en los estatutos tienen carácter de cláusulas estatutarias en sentido material. Son cláusulas estatutarias en sentido material las que regulan las relaciones jurídicas de los socios en la sociedad (órganos sociales) y las que regulan las relaciones de los socios con la sociedad. No lo son (y se califican como cláusulas estatutarias sólo en sentido formal) las que los socios incluyen en los estatutos, pero se refieren a las relaciones de los socios entre sí o de los socios con los administradores o con terceros (por ejemplo, los socios acuerdan designar a Cayo administrador y lo reflejan en los estatutos). Esta clasificación podría complicarse si distinguimos, entre las cláusulas estatutarias en sentido material, aquellas que regulan el gobierno del patrimonio social («orgánicas»), esto es, cómo y por quién se toman las decisiones sobre el patrimonio social, y aquellas que regulan las relaciones entre los socios y la sociedad («contractuales»). El contenido contractual de la posición de socio es más o menos amplio en función del tipo societario. Por ejemplo, apenas tiene contenido contractual la posición de un accionista disperso de una sociedad anónima cotizada. La calificación como material o formal de la cláusula estatutaria tiene consecuencias. Las cláusulas sólo formalmente estatutarias se regirán por las reglas que sean aplicables según su sentido, normalmente, las reglas del Derecho de contratos (por ejemplo, las de los contratos de arrendamiento de servicios respecto de las cláusulas que regulen las condiciones del contrato de administración con Cayo). La consecuencia más importante es que, normalmente, hará falta el consentimiento de todos los afectados para modificar la cláusula formalmente estatutaria pero materialmente contractual.
En lo que sigue, me centraré en
los aspectos corporativos de los estatutos
Su contenido mínimo está regulado en el art. 23 LSC e incluye la identificación de la sociedad (denominación domicilio, nacionalidad) el objeto social, capital y aportaciones, su estructura orgánica, las funciones de los órganos sociales (órgano de administración y junta de socios) y los derechos y obligaciones de los socios respecto de la sociedad. Además, los estatutos pueden contener los pactos que los socios tengan por conveniente art. 28 LSC con los límites generales a la validez de los pactos contractuales, esto es, la Ley imperativa, la moral y el orden público (art. 1255 CC) y el límite específico de los principios configuradores del tipo social elegido, límite cuya virtualidad práctica es dudosa.
Sobre los estatutos deciden los socios, al constituir la sociedad, o a través de una modificación estatutaria.
Que un pacto se incluya en los estatutos significa que queda sometido a un régimen jurídico específico, tanto en lo que se refiere a sus efectos inter partes como a su modificación – novación – o a su oponibilidad a futuros socios (p.ej., limitaciones a la transmisibilidad de las participaciones). Este régimen puede resumirse en que los estatutos y sus modificaciones (i) son un contrato formal (requiere escritura pública); (ii) han de inscribirse en el Registro mercantil; (iii) se modifican de acuerdo con un procedimiento formal con mayorías establecidas en la Ley o en los propios estatutos; (iv) vinculan a los socios actuales y a los socios futuros que aceptan los estatutos por el hecho de adquirir la condición de socio.
Si los socios adoptan un acuerdo que infringe los estatutos, el acuerdo será impugnable (art. 204 LSC) aunque haya sido adoptado por la misma mayoría que sería necesaria para modificar los estatutos pero los socios pueden derogar singularmente los estatutos.
La doctrina alemana califica a los estatutos como un “negocio jurídico corporativo de carácter organizativo” lo que es concorde con lo que se ha expuesto más arriba. Su carácter corporativo refleja, sobre todo, la independencia de los estatutos respecto de las personas que los adoptaron
V., detalladamente, Jesús Alfaro, La independencia del objetivo de la corporación respecto de las preferencias de sus miembros: efectos jurídicos, Almacén de Derecho, 2025.
Las partes de un contrato son “dueñas” del mismo y pueden hacerlo y deshacerlo, modificarlo o repudiarlo pero, cuando la sociedad se inscribe, los estatutos se independizan de los socios concretos que los adoptaron y funcionan como una fuente autónoma de regulación de la organización sin que las vicisitudes personales de los socios sean relevantes, es decir, adquieren carácter corporativo. Tal independencia es, en todo caso, ‘querida’ por los accionistas y expresada a través de lo que se solía llamar ‘voluntad electora del tipo’ de sociedad – corporación que quieren constituir.
Los estatutos no tienen eficacia erga omnes ni siquiera cuando se inscriben en el Registro Mercantil
Los estatutos de una corporación (societaria) no son diferentes de los contratos en general por el hecho de que tengan “relevancia externa”, esto es, porque afecten a terceros. El principio de la eficacia relativa de los contratos (art. 1257 CC) se aplica con total intensidad a los estatutos sociales y no es obstáculo para ello su carácter de ‘constitución’ de la corporación societaria. Las corporaciones societarias son producto de la autonomía privada como los contratos en general, de manera que no puede dejar de aplicarse a las sociedades anónimas o limitadas un principio esencial de la autonomía privada como es el de que los efectos de lo actuado por particulares no afecta a terceros que no hayan participado en el acto o negocio jurídico de cuyos efectos se trata.
V., Jesús Alfaro, Constituir corporaciones forma parte de la autonomía privada, Almacén de Derecho, 2025
El hecho de que un acto o contrato se inscriba en un registro público – o se documente de una forma especial – no le proporciona efectos erga omnes. Los efectos erga omnes son propios de los derechos reales y este mito de atribuir a la inscripción en un registro de un contrato de efectos propios de los derechos reales se debe, como tantas otras deformaciones de nuestro Derecho Privado a la extensión de los principios del Registro de la Propiedad – un registro de bienes inmuebles y de los derechos reales sobre tales bienes – a otros Registros públicos que están dotados de publicidad legal como es el Registro Mercantil (v., correctamente, RDGRN de 27 de febrero de 2020 «no cabe acoger argumentos… que limitan la autonomía de la voluntad basados en la idea de que los estatutos son normas que surtirán efecto «erga omnes», también respecto de futuros socios»). Por tanto, la inclusión en los estatutos sociales de un determinado acuerdo entre los socios y su inscripción en el Registro Mercantil no convierten al pacto en oponible a terceros: los estatutos (de una corporación) solo obligan y atribuyen derechos a los socios (a los miembros de la corporación), no a terceros. Los terceros, especialmente los acreedores, pueden invocar su aplicación pero sólo en los términos del principio de publicidad registral positiva o negativa (art. 21 C de c). Un tercero no puede invocar, por ejemplo, la defectuosa constitución de la Junta de la que ha resultado un acuerdo social que se inscriba ni la inadecuada regulación estatutaria de la separación o exclusión de socios.
V., en el contexto de la sociedad civil, Enrique Gandía, La inscripción de la sociedad civil en el Registro Mercantil, Almacén de Derecho, 2024
Se interpretan objetivamente
Los estatutos – se dice – no se interpretan subjetivamente porque hay que proteger a los socios que se incorporan a la sociedad tras su aprobación, que deben poder confiar en que se interpretarán objetivamente y no conforme a la voluntad real o hipotética de las personas que los redactaron (art. 1281 CC) y que pueden haber dejado de ser socios en el momento de aplicar las cláusulas estatutarias. Es decir, que si los estatutos regulan supuestos de hecho – la toma de decisiones sobre el patrimonio social – desconectados de las personas de los socios, que se convierten en fungibles como miembros de una corporación, es lógico que la voluntad de los socios concretos que participaron en la sociedad en el momento en el que se redactaron los estatutos sea irrelevante.
Sin embargo, de acuerdo con lo expuesto más arriba sobre la ‘doble naturaleza’ de los estatutos, cabe una interpretación subjetiva cuando las cláusulas recojan cláusulas societarias (contractuales) lo que ocurre, frecuentemente cuando atribuyen privilegios o derechos individuales a un accionista. Por ejemplo, el caso decidido en la STS 19 de diciembre de 2007. O cuando los estatutos se limiten a recoger el pacto parasocial celebrado entre los socios cuyo objeto era, precisamente, la constitución de la sociedad y siempre que las partes del pacto parasocial y de la sociedad no hayan variado. Es decir, parece razonable entender que la utilización de los pactos parasociales procede cuando coincidan las partes del pleito, esto es, cuando el pleito en el que es relevante la interpretación de los estatutos se haya entablado entre socios que están vinculados, también, por el pacto parasocial, de forma semejante a la posible diferente interpretación de una declaración de voluntad dirigida a varias personas cuando la comprensión de dicha declaración puede variar para cada uno de los destinatarios de la declaración.Y, si la disputa es entre los socios fundadores, las circunstancias que rodearon la celebración del contrato y las demás reglas de interpretación de los contratos deberían ser plenamente aplicables.
V., Jesús Alfaro, El fundamento de la impugnabilidad ex art. 204 LSC de los acuerdos sociales que infringen un pacto parasocial omnilateral, Almacén de Derecho, 2023
Lo anterior no quiere decir que sean aplicables las normas sobre interpretación de las leyes mas que en la medida en que, por recoger guías también aplicables a la interpretación de los contratos, quepa su aplicación analógica.
La interpretación objetiva es relevante también a los efectos del recurso de casación ya que la interpretación realizada por los tribunales de instancia sería revisable en casación al no ser de aplicación la doctrina jurisprudencial según la cual queda reservada a los primeros la interpretación de los contratos limitándose la revisión de dicha interpretación por parte del Tribunal Supremo a los casos extremos en los que la interpretación de la instancia sea disparatada, ilógica o contradictoria. Pero esta no parece una buena doctrina. El Tribunal Supremo debería poder revisar la interpretación de unos estatutos sociales en la misma medida que revisa la interpretación de un contrato o un testamento.
La interpretación objetiva debe orientarse a averiguar lo que podía entender el socio concreto para el que la cláusula es relevante. Esa es la regla – recuerda Fleischer – en los demás supuestos en los que una declaración de voluntad es de interés para terceros distintos de los que la emitieron (piénsese en una declaración cambiaria): inter partes, se puede alegar cualquier argumento. De modo que si la disputa es con un socio que se incorporó tras la constitución, habrá que examinar qué es lo que éste había podido entender razonablemente (no sólo lo que había sabido, sino lo que había podido y tenido que saber). En realidad, rara vez vendrá el nuevo socio obligado a hacer averiguaciones al respecto, de manera que la interpretación literal y objetiva será la regla por defecto y la regla contra proferentem será de aplicación en perjuicio de los socios fundadores. Los antiguos socios pueden protegerse con las correspondientes aclaraciones en la escritura fundacional y en los estatutos. De nuevo, si los estatutos incluyen contenido ‘societario’ (contractual), el socio entrante deberá pasar por él.
Perdices afirma que las normas sobre interpretación de los contratos se aplicarán sin especialidad alguna “en el caso de sociedades cerradas o familiares de pocos socios y de composición estable, con nulos o escasos cambios en su composición». Se podría matizar, en la línea de lo que se ha expuesto que la aplicación de las reglas de interpretación de los contratos «sin especialidad alguna» procederá respecto del contenido societario-contractual de los estatutos sin que sea relevante cuán «cerrada» sea la sociedad.
Los usos
desarrollados por los socios durante la vigencia del contrato de sociedad pueden ser relevantes en la interpretación de los estatutos, e incluso en su modificación. En efecto, no puede descartarse que –por ejemplo– un reparto de los dividendos en proporciones determinadas entre los socios (cuestión societaria-contractual) y realizada durante muchos años en contra de la proporción establecida en los estatutos pueda prevalecer porque la alegación de los estatutos deba considerarse como un venire contra factum proprium, o porque se considere que los estatutos fueron modificados por vía de hechos concluyentes, o que una cláusula estatutaria limitativa de la transmisibilidad de las acciones deba interpretarse en un sentido determinado porque así la entendieron los socios en el pasado. O no podrán impugnarse los acuerdos adoptados en una junta convocada en la forma usual – que no coincide con la prevista en los estatutos – si la junta se ha convocado reiteradamente de una forma diferente y tal forma de convocatoria ha sido aceptada en el pasado por los socios sin protesta. En el caso de que un socio aduzca un uso (p. ej, la sociedad venía repartiendo los beneficios en forma de salarios durante veinte años), el socio que reclame que la sociedad se atenga al uso habrá de solicitar que se declare judicialmente que tal es el contenido del contrato social a la vez que reclama que la distribución de dividendos entre los accionistas se haga en la forma usual y no en la prescrita en los estatutos sociales Schmidt cita una sentencia que concluye
“La experiencia habla… decisivamente a favor de entender que tal uso prolongadamente aplicado en el tiempo ha pasado a formar parte del contrato”.
La prevalencia del uso sobre el tenor literal de los estatutos prueba lo ajustado de la exposición sobre la naturaleza de los estatutos que se ha hecho más arriba. En efecto, bien puede considerarse que los socios han ‘derogado’ contractualmente la regla corporativa porque el uso ha de ser imputable a todos los socios.
Especialmente problemático es
si los estatutos pueden contener estipulaciones a favor de terceros no socios (art. 1257 II CC)
Por ejemplo, atribuir a un banco que ha financiado a la sociedad el derecho de información propio de un socio, o condicionar una modificación estatutaria a su autorización. Ulmer señala que ha de distinguirse si el tercero es configurado por los estatutos como un órgano social, es decir, como un órgano facultativo, y sus prerrogativas se fundan en tal carácter, o si se trata de auténticas estipulaciones a favor de tercero (creación de derechos de voz o voto ad personam a favor de un tercero). Puede identificarse si los socios han creado un órgano facultativo o han atribuido derechos a terceros examinando (i) si son los socios los que eligen al tercero que ocupará el órgano o si, por el contrario, es el tercero el que determina libremente quién desempeñará esas funciones; (ii) si las funciones o facultades se atribuyen al órgano o al tercero para que las ejercite en interés de la sociedad o para salvaguardar un interés distinto; (iii) si los estatutos han creado una “posición” o han atribuido un derecho a un individuo que, por ejemplo, cuando ese individuo desaparezca o renuncie, provocan la extinción del derecho. En el primer caso, habrá que calificar al tercero como órgano facultativo y, en el segundo, como tercero beneficiario de la estipulación estatutaria.
No hay duda de la posibilidad de que los estatutos creen órganos no previstos en la Ley y estos órganos pueden estar ocupados por terceros – no socios. La autodeterminación de los socios está garantizada por el carácter de miembro de un órgano social del tercero que lo ocupa. Como cualquier otro órgano social, su actuación debe orientarse al interés social y sus decisiones serán impugnables (art. 204 LSC) cuando contradigan éste. Ahora bien, en el análisis de si la decisión o el acuerdo de este órgano es contrario al interés social, habrá de tenerse en cuenta la función y competencias atribuidas al mismo en los estatutos, que pueden justificar que sus miembros tengan en cuenta en sus decisiones los intereses de terceros, lo que tiene toda la lógica porque fueron esos intereses y su tutela los que llevaron a los socios a crear el órgano social en primer lugar.
Respecto de lo segundo (incorporación a los estatutos de derechos a favor de terceros ad personam), la cuestión es más dudosa. Lo característico de estas estipulaciones estatutarias es que no se aplican las reglas sobre los órganos sociales y que el tercero puede utilizar, en principio, las facultades atribuidas en su propio interés. Si se le han atribuido las facultades para que las use en interés de la sociedad, habrá que concluir que se ha constituido al tercero en órgano social facultativo. A nuestro juicio, la sociedad puede acordar con el tercero la injerencia de éste en la vida societaria como tenga por conveniente sin más límites que los derivados del Derecho de Contratos. Se trata, en definitiva, de un contrato entre todos los socios y el tercero por lo que, normalmente, será necesario el consentimiento individual de cada socio. Pero la sociedad, a través de decisiones de sus órganos corporativos (competentes ratione materiae), puede obligarse con un tercero a modificar sus estatutos, a no repartir dividendos, a no acordar aumentos de capital o a no destituir a determinadas personas como administradores. Es obvio que si, por ejemplo, se obliga a aumentar capital, el acuerdo correspondiente habrá de ser adoptado por la junta general, lo cual es relevante, por ejemplo, a efectos de responsabilidad de los administradores que asumen, en nombre y por cuenta de la sociedad, obligaciones de este tipo en los covenants que acompañan a los contratos de financiación.
El problema se traslada entonces a determinar si estas cláusulas deben someterse a las mismas reglas que el resto de los estatutos (modificación por mayoría de los socios, interpretación objetiva etc) o deben considerarse como un pacto entre la sociedad y el tercero (en otro caso, no podría decirse que los estatutos atribuyen un derecho al tercero) y la inclusión en los estatutos tiene, fundamentalmente, funciones de publicidad respecto de los futuros socios y acreedores de la sociedad que, de esa forma, quedan informados de la existencia de obligaciones a cargo de la sociedad que no derivan, típicamente, de los contratos bilaterales que la sociedad celebra en desarrollo de su objeto social.
De acuerdo con lo expuesto, las cláusulas estatutarias que crean órganos facultativos quedarán sometidas al régimen general aplicable a los estatutos pero debería concluirse que el derecho atribuido al tercero que constituye una estipulación a su favor genera un derecho subjetivo y se aplicará el Derecho de Contratos. Ahora bien, nada impide que, dentro de los límites del art. 1256 CC, la sociedad se reserve la facultad de suprimir o modificar el derecho atribuido al tercero. La aplicación analógica de las normas sobre prestaciones accesorias y sobre la creación de posiciones privilegiadas (acciones o participaciones privilegiadas) justificaría las conclusiones avanzadas. Los límites a la atribución de facultades a terceros son los límites generales a la autonomía estatutaria (art. 28 LSC), en particular, el orden público concretado en la prohibición de vinculaciones opresivas o que, en general, priven a los socios de libertad de autodeterminación.
La competencia para celebrar tales contratos entre la sociedad y los terceros es de los administradores (como veremos, los administradores tienen poder para vincular a la sociedad con terceros de forma ilimitada e ilimitable en las relaciones externas) pero no pueden celebrarlos sin autorización de los socios cuando, por su contenido, se correspondan con las competencias de los socios, para los cuales se requerirá su autorización, que se reflejará en la inclusión en los estatutos sociales.
Si, por el contrario, la intervención del tercero se articula a través de un contrato con uno de los socios – normalmente el socio mayoritario – dicho contrato será, para la sociedad res inter alios acta y habrá que aplicarle el régimen de los pactos parasociales.
Bibliografía
Peter Ulmer, “Begründung von Rechten für Dritte in der Satzung einer GmbH?”, Festschrift Werner, Berlín et al. 1984, pp 919 ss; Jorge Noval Pato, Los pactos omnilaterales: su oponibilidad a la sociedad, Madrid 2012, pp 26 ss. Hans Christoph Grigoleit/Claus-Wilhelm Canaris, Interpretation of Contracts, 2010; Anja Steinbeck, Vereinsautonomie und Dritteneinfluss, 1999; Holger Fleischer, Holger, Zur Auslegung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen. Notizen aus rechtsdogmatischer und rechtsvergleichender Sicht, 2014
* Actualizada (rectius, casi completamente reformada) 19/09/2025
Foto: JJBose



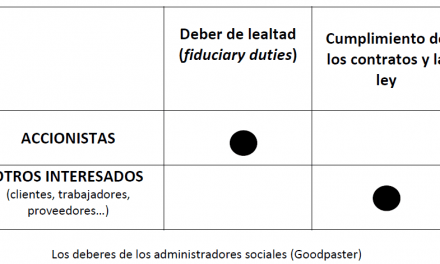




El punto de partida evidente es la doble naturaleza de los estatutos sociales, que son norma objetiva susceptible de aplicarse indenfinidamente a una pluralidad de sujetos futuros y, al mismo tiempo, contrato donde se plasma la voluntad de los socios que los redactaron. Así, en primer lugar y por hallarnos ante sociedades de estatutos, el intérprete debe partir de un análisis del texto estatutario donde se podrán apreciar tipos de interpretación, comunes a las normas jurídicas en general (art. 3.1 CC), en concreto la gramatical y la finalista o teleológica que debe tener un valor preponderante a la luz del… Ver más »
Buenas noches:
Una S.A. tiene especificado en sus Estatutos que la convocatoria de la J. General será 15 días antes de la celebración. Y la LSC marca un mes.
?Sería posible convocar con 15 días de antelación conforme a los Estatutos?
Ley o Estatutos??
Gracias y saludos
La Ley en este caso es imperativa.
[…] aplicable a los estatutos de la asociación las reglas sobre interpretación de los estatutos de una sociedad de estructura corporativa. Por tanto, han de interpretarse objetivamente ya que […]
Estimado prof. Alfaro:
¿Me podría recomendar alguna lectura para estudiar los criterios interpretativos de los estatutos de una sociedad de capital?
Muchas gracias
[…] limitan la transmisibilidad de las acciones no deben interpretarse restrictivamente. Se interpretan de la misma forma y con arreglo a los mismos cánones que cualesquiera otras cláusulas estatutarias. Así lo exige, pues, el respeto a la autonomía privada que exige dar a la voluntad de los socios […]
[…] J. (2021) Los Estatutos Sociales Como Regla contractual, Almacén de Derecho. Disponible en: https://almacendederecho.org/los-estatutos-sociales-como-regla- […]