Por Gonzalo Quintero Olivares
La salida de España del Rey emérito ha levantado una considerable polvareda. Igual que en el río revuelto hay ganancia para los pescadores, la marcha de don Juan Carlos ha sido rápidamente transformada en pretexto para disparar contra la Monarquía constitucional y, de paso, contra lo que se designa como cosa superada: el “régimen del 78”. En estas páginas pretendo abordar dos problemas diferentes pero enlazados. Uno es el del vergonzoso aprovechamiento de la marcha de don Juan Carlos para intentar cambiar el Estado, y otro, el de la falta de una Ley de la Corona.
A nadie puede extrañar que los principales tiradores contra la monarquía constitucional sean grupos políticos que están pasando por una crisis profunda de credibilidad y de soporte electoral, como sucede, ante todo, con Podemos y, en ese conglomerado, IU ( y a sus brillantes resultados en Galicia y País Vasco me remito). De los líos personales de los dirigentes de Podemos no vale la pena ocuparse, pero sin olvidar lo que hacen los nuevos gurús de ética pública. Que urjan un cambio republicano personajes que tienen poco o nulo interés en el equilibrio del Estado es todo un síntoma. El caso de UP es grave, pero no por eso, sino porque quiere estar a la vez en el Gobierno y en la oposición, y eso es incalificable, sobre todo cuando se percibe que se le han acabado los cartuchos de demagogia y necesita pólvora nueva.
Por lo que se refiere a Torra, aprovechando la ocasión para proclamar que el Rey no existe en Cataluña después del vergonzoso episodio de la salida de España, poco hay que decir, salvo la comparación con el empecinado silencio hacia todo lo que se refiera al piélago de fango que cubre la vida pública catalana de los últimos treinta años a la vez que sirve a un fuguista como Puigdemont.
Ahora bien, una cosa sí se debe agradecer al Sr. Torra: qué públicamente haya emplazado a Podemos para que “por coherencia” abandone un Gobierno que defiende la monarquía constitucional. Evidentemente una decisión de esa clase (renunciar a los Ministerios y sus prebendas por una cuestión de coherencia ideológica) no la tomarían los de Podemos ni hartos de vino. Otra cosa será que Sánchez se canse algún día de que desde su propio Gobierno haya quienes aprovechan la crisis en está inmersa España para hacer política anti-institucional y, de paso, codearse con el independentismo catalán y vasco, y los eche a la calle. Nada es descartable.
Por supuesto, no hay nada que objetar a que muchos digan que la monarquía como sistema político es algo desfasado – lo cual es cierto en abstracto, pero nada dice sobre la bondad de la fórmula en un país concreto y en un tiempo dado – y se manifiesten como republicanos, y que aseguren que tan pronto como reúnan poder parlamentario suficiente convocarán un plebiscito o referéndum sobre la cuestión. Pero mientras eso no suceda, otros muchos estiman que el balance del régimen de monarquía parlamentaria ha sido positivo, incluso contemplando los desgraciados acontecimientos que han culminado con la marcha, por cierto, haciendo uso de su libertad, del Rey emérito
Dicho lo anterior, y mucho más que se podría añadir, creo que la triste ocasión de la partida de quien fue durante mucho tiempo un gran Rey, ha puesto sobre la mesa algo que está en la cabeza de muchos aunque, por razones que desconozco, no se manifiesta con la nitidez y concreción que requiere el problema, y que se reduce a una idea: la necesidad de una Ley Orgánica reguladora de la Corona y de la Casa Real, una ley que, entre otras cosas, fije con claridad lo que el Jefe del Estado puede y no puede hacer, el control sobre sus pasos, dentro del respeto a su persona, y bastantes más cuestiones. Y creo, además, que la elaboración y aprobación de esa Ley sería el mejor favor que se podría hacer al Rey Felipe.
He tenido ocasión de oír durante estos días importantes dislates, como, por ejemplo, afirmar que no se precisa ley alguna para regular el estatuto del Rey porque basta con aplicar la legislación ordinaria, administrativa y penal, sobre los funcionarios públicos, porque el Rey es, en el fondo y simplemente, solo eso, un funcionario. Los que tan enhebrado pensamiento han compuesto encuentran, por esa vía, una fácil manera de tipificar, por ejemplo, la aceptación de regalos de otros reyes, como se dice que ha sucedido, a través de la sencilla vía penal de las negociaciones prohibidas a funcionarios, con lo cual, de paso, muestran desconocer también lo que es ese delito, o bien el cohecho impropio, figura con la que sucede tres cuartos de lo mismo. A todo ello se ha de añadir una advertencia esencial: está fuera de lugar pensar directamente en leyes penales, lo cual se dice con frecuencia, pero se olvida con rapidez.
Como milito en el bando de los optimistas de la voluntad, creo que todo se puede reconducir o, al menos, apaciguar. Un pequeño paso sería abordar el problema de la legislación sobre la Corona. Ante esa imperiosa necesidad de una Ley reguladora, hay quienes sostienen que el Título de la Constitución dedicado a la Corona es suficiente para dar respuesta a todos los interrogantes que se puedan plantear acerca de lo que el Rey puede o no puede hacer. Pero eso no es verdad, además de que se debe tener presente, mínimamente, a la Familia Real.
Sobre la monarquía española se han escrito excelentes estudios, y, por citar solo uno, me remito al de Rubio Llorente ( “La Corona”, dentro de la obra colectiva La monarquía parlamentaria, Congreso de los Diputados, 2001). Todos los ensayos sobre la figura del Jefe del Estado parten del diseño constitucional de la Corona, pero falta un desarrollo que concrete y decida. La Constitución también proclama la función y significación del Poder Judicial, pero es evidente que hizo falta una Ley Orgánica que desarrollara esas proclamas y pudiera servir para regular el funcionamiento cotidiano de ese Poder del Estado.
Es cierto, y lo sabemos, que a la Corona dedica la Constitución su Título II (artículos 56 a 65) y son muchas las cuestiones que aborda, y no voy a entrar en ello pues ya lo han hecho otros con más autoridad que yo. Pero lo que no resuelven esos importantes preceptos es algo distinto y muy importante, como es el estatuto personal del Jefe del Estado en relación con temas tan delicados como todo lo que se refiere a lo que puede y no puede hacer, a sus libertades y a sus limitaciones, a su régimen económico, a las incompatibilidades y prohibiciones que pesan sobre su persona y su familia para la práctica de actividades privadas, a su libertad de expresión y opinión, que a buen seguro ha de ser más limitada que la de cualquier otro ciudadano, y, en suma, a los respetuosos controles que el Gobierno debe ejercer sobre su actividad cotidiana.
El conjunto de las declaraciones constitucionales sobre la Corona es de enorme importancia, nadie puede dudarlo, pero lo es especialmente en la dimensión institucional y simbólica. Su alcance práctico es mucho más limitado. Claro está que es importante decir que el Rey es el símbolo de la unidad y permanencia del Estado, y que arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, pero es simbolismo puro decir que ejerce el derecho de gracia o que ostenta el mando supremo de las Fuerzas Armadas, pues esas son materias que están en el ámbito decisorio del Gobierno
En estos días, como es lógico, ha estado en el centro del debate la inviolabilidad del Rey y su exención de responsabilidad. La necesidad de que sus actos estén siempre refrendados es una de las piezas esenciales para ejecutar la antigua idea de que el Rey reina, pero no gobierna. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden, dispone el art.64 CE, lo que despoja al Rey de capacidades decisorias efectivas.
De la insuficiencia de los preceptos constitucionales avisa la propia Constitución, y así se pudo ver en el año 2014, con ocasión de la abdicación de Juan Carlos I. La Constitución advierte de que las “abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica”, y así tuvo que hacerse mediante la Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, por la que se hace efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón. Claro está que un problema de esa envergadura hubiera debido estar previsto y regulado en la Constitución, y no ser remitido a una Ley Especial.
Esa previsión constitucional permite retomar con más fuerza la idea de que es necesaria una Ley reguladora de la Jefatura del Estado o de la Corona, que permitiera cubrir todas las muchas lagunas que deja abiertas el breve repertorio de artículo del Título II de la Constitución, y que, especialmente a la luz de los sucesos que han ensombrecido el final del reinado de don Juan Carlos, hubiera podido servir para marcar camino. En la monarquía constitucional no rige la bella idea machadiana de que el camino se hace al andar, sino que el camino ha de estar razonablemente dibujado. Alguno dirá que no se puede encorsetar tanto al Rey, como si no sucediera lo mismo con otras muchas funciones públicas de rango inferior que están afectadas por incompatibilidades, prohibiciones y deberes varios.
De cuáles son los contenidos de esa necesaria Ley ya se ha escrito hace tiempo (p.e., Jorge de Esteban, La necesaria Ley de la Corona, 2014) y es una demanda común entre los constitucionalistas españoles. No faltan los que reclaman una Ley de la Corona, pero para otra cosa: sancionar los insultos y faltas de respeto de toda clase que ha de soportar el Rey. Pero para ese objeto no hace falta Ley alguna, pues sobra con el Código penal, que puede aplicarse cuando se rebasen los amplios márgenes de la libertad de expresión.
En una Ley de la Corona se deberían regular cuestiones de las que los políticos hablan en privado, pero rara vez en público, como son, de un lado, la dotación económica de la Casa Real, y, de otra, la vida cotidiana del Jefe del Estado. Es usual decir que también el Rey ha de tener derecho a la privacidad, pero si con ello se quiere invocar la igualdad ante los derechos fundamentales que se reconoce a todos los españoles, la respuesta ha de ser negativa. Es, si se quiere, una servidumbre del cargo, cuya aceptación, por cierto, no es obligatoria, pero el Jefe del Estado vive en un permanente escaparate ante la luz pública, y por eso ha de extremar la cautela ante la imagen que ofrece, como se podría igualmente exigir a un Presidente de la República.
Se ha dicho también que sería absurdo limitar el círculo de las amistades particulares del Jefe del Estado, y es verdad, pero solo a medias. Una Ley de la Corona podría facultar al Gobierno para desaconsejar la presencia de alguna persona en la proximidad íntima del Rey, si se estima que se trata de una relación que arroja efectos negativos. Por supuesto que se trata de ideas abstractas y sin base en experiencia concreta alguna, pero de lo que se trata es de acabar con un pernicioso vacío legal.
En su día, de Esteban dijo que una Ley de la Corona habría podido evitar el safari de elefantes en Bostwana y el caso Noos. Respecto de lo primero, estoy de acuerdo, pues una Ley de esa clase tendría que permitir al Gobierno fiscalizar los viajes privados del Rey, especialmente si se trata de viajes al extranjero. En cuanto a que un escándalo como el de Noos se hubiera podido evitar creo que la respuesta es más complicada, y, sin que, por supuesto, vaya a entrar en la desgraciada evolución de aquella causa y en el modo en que se condujo, permitiendo que una cosa como Manos Limpias se erigiera en persecutora de la Infanta, creo que el problema de fondo era y seguiría siendo otro: la extensión de un especial régimen de incompatibilidades, prohibiciones y deberes de solicitar autorización para cualquier actividad, a los miembros de la Familia Real y a sus cónyuges e hijos, limitaciones que, claro está, no han de ser obligatorias, pues siempre está abierta la puerta para que quien desee vivir sin ataduras opte por el abandono de la Familia Real con todas las consecuencias, lo que, por cierto, también se tendría que aclarar y concretar en esa Ley de la Corona, de manera que sus ulteriores actividades afectaran exclusivamente a sus personas. En esta línea sería injusto negar que el Rey Felipe, con buen criterio, ha reducido la Familia Real al pequeño núcleo de su esposa y sus hijas.
Otro tema que obligatoriamente habría que abordar sin mojigatería sería el de la eventual crisis matrimonial del Rey o de la Reina, tema del que tanto se ha hablado a raíz de la difusión de relaciones tenidas por el Rey emérito. Eso puede suceder, y un divorcio no puede ser causa de desestabilización del régimen constitucional. La imagen de la familia real reunida en Navidad, con el fondo del arbolito y el pesebre puede ser valiosa para algunos, pero no hay ninguna necesidad de exigir que la Real sea el paradigma de la buena familia cristiana y unida. Ahora bien, admitir que la pareja real pueda llegar al divorcio no significa que el Gobierno no tenga nada que decir, especialmente si se abre la posibilidad de que el Rey o la Reina, en uso de su derecho, quiera unirse a otra persona. Todos los avatares de una situación así tendrían que ser conocidos y, en su caso, autorizados por el Gobierno, y no por ello iba a temblar el edificio institucional. En Inglaterra, y es solo un ejemplo, Eduardo VII abdicó para casarse con Wallis Simpson, y no por ello se resintió la institución.
En resumen, si de verdad se cree que estamos en una crisis institucional, lo mejor será cerrarla jurídicamente. El problema es que, además, hay una crisis política, de la que no tiene la culpa la Corona.
Foto: Andrés García Martínez

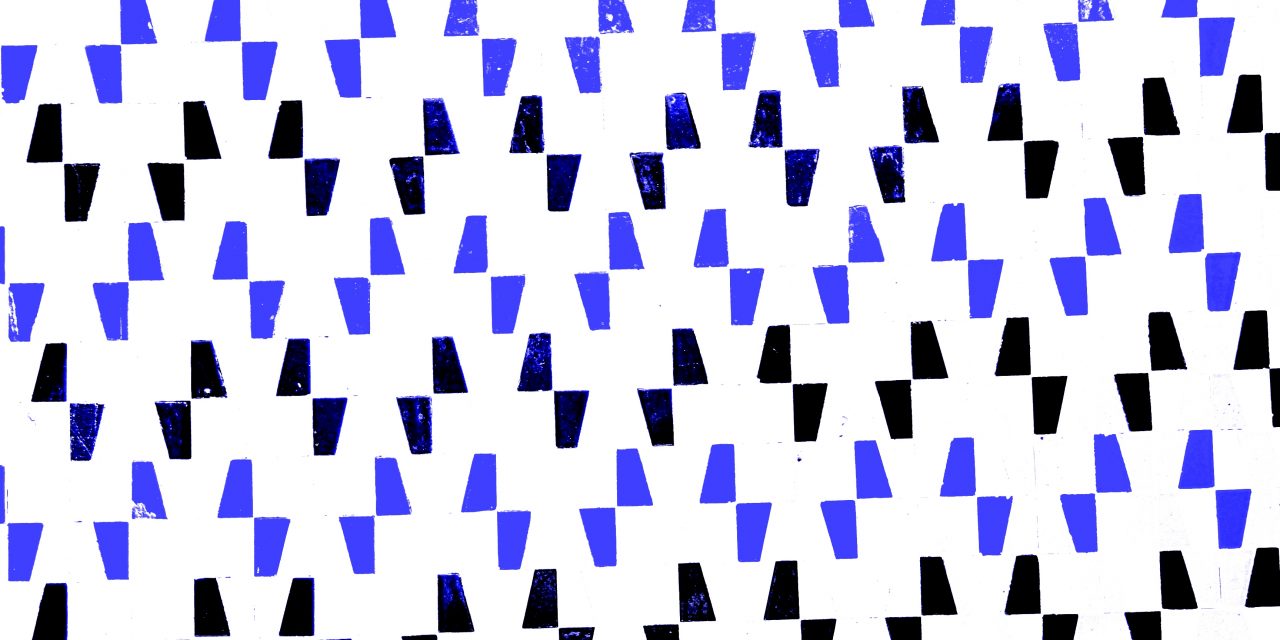






Comentarios Recientes