Por Jesús Alfaro Águila-Real
Por qué la corporación y la invención del sujeto de derecho (no humano) están tan conectadas
“When a body of twenty, or two thousand, or two hundred thousand men bind themselves together to act in a particular way for some common purpose, they create a body, which by no fiction of law, but by the very nature of things, differs from the individuals of whom it is constituted”.
V. Dicey
En los tratados antiguos sobre las corporaciones se lee que
“los cinco poderes inherentes a todas las corporaciones … (son) la sucesión perpetua, un sello común, el poder de demandar y ser demandado, el derecho a poseer tierras… y la autoridad para dictarse sus propios estatutos».
En términos más actuales, se dice que una corporación (i) tiene, potencialmente, duración indefinida gracias a que tiene órganos ocupados por individuos que se suceden, sin solución de continuidad, en los cargos corporativos, (ii) puede identificarse en el tráfico con un nombre, (iii) disfruta de capacidad de obrar patrimonial (art. 38 CC), es decir, tiene, potencialmente, personalidad jurídica y (iv) goza de autonomía o autogobierno, esto es, capacidad para dictarse —y, por tanto, modificar— sus propias reglas.
Estos rasgos son comunes a todas las corporaciones que conoce nuestro Derecho: la fundación, la asociación, la sociedad anónima (y la limitada), la mutua y la cooperativa. Las dos primeras las llamaré ‘corporaciones fundacionales’ y las restantes, ‘corporaciones societarias’, distinción basada en el negocio jurídico a través del cual se constituyen. La sociedad anónima, la mutua y la cooperativa se constituyen a través de la celebración de un contrato de sociedad. La asociación y la fundación se constituyen a través de un negocio jurídico que podemos llamar «fundacional» a falta de una denominación adoptada por el legislador.
Las corporaciones nacen para el logro de fines (i) que interesan a los miembros pero que (ii) son independientes de los individuos que en cada momento concreto forman parte de la corporación. Por ejemplo, una corporación de sederos en Valencia en el siglo XV podía organizarse, simplemente, para delimitar el ‘ámbito subjetivo’ de aplicación de una determinada exención fiscal o de un privilegio otorgado por el Rey en relación con la producción monopolística de tejidos de seda. Los intereses y las características individuales de cada uno de los maestros sederos concretos eran irrelevantes para la corporación.
¿Cómo conduce la independencia del fin corporativo a la consideración de la corporación como sujeto de derecho?
La independencia del fin corporativo respecto de los miembros concretos de la corporación permite la actuación de la corporación como sujeto independiente y separado de los miembros de forma estable porque se garantiza la continuidad de las relaciones jurídicas de ese sujeto (con terceros) a través de la ‘sucesión perpetua’, esto es, la permanencia de la corporación en medio del cambio constante de su membrecía gracias a la sustitución sucesiva de los que ocupan los cargos corporativos. Las conductas de esos órganos y los bienes que se utilicen en la persecución de los fines corporativos (los fondos para misas para la salvación de los sederos muertos o para pagar al Rey a cambio de la conservación de los privilegios) se imputarán a la corporación, no a los miembros que, como se ha dicho, son cambiantes.
Además, porque es independiente de sus miembros, la corporación tiene su propio nombre, su propio domicilio y los bienes y derechos destinados a la consecución del fin corporativo quedan unificados —forman un patrimonio— y quedan separados o diferenciados de los bienes que son propiedad de los miembros de la corporación, de modo que los miembros no podrán ejercer, respecto de aquellos bienes, los derechos del propietario.
V., Jesús Alfaro, Grandes debates en el Derecho de Sociedades: la personalidad jurídica y la corporación, Almacén de Derecho, 2024, donde se cita el trabajo de Jan Schröder sobre la obra de Georg Baseler, el maestro de Gierke: «de estructura corporativa de una organización se habla cuando el fin corporativo que persiguen los miembros con su participación en la corporación se independiza de los miembros concretos que en cada momento la forman. Los miembros se vuelven fungibles porque la corporación no ‘actúa’ a través de ellos sino a través de sus órganos. Los individuos se convierten en ‘cargos’. Pues bien, la independencia del fin corporativo respecto de los miembros de la corporación y la fungibilidad de éstos provoca, a su vez, la autonomía del patrimonio destinado al fin corporativo.»
Es decir, gracias a la independencia del fin corporativo respecto de los miembros, la corporación presenta todas las características que atribuimos intuitivamente a un ‘individuo’ de modo que puede decirse que la fungibilidad de éstos y de sus preferencias provoca la ‘invención’ del sujeto jurídico ‘no humano’ y la autonomía del patrimonio destinado al fin corporativo. El protagonismo del fin corporativo es total lo cual, unido la fungibilidad de los miembros de la corporación, hace que el fin corporativo se objetivice como el “interés de la corporación”, interés al que habrán de servir los órganos y que no está al albur de las mayorías. De lo cual se deriva, a su vez, la imposición de deberes fiduciarios a los cargos corporativos. Para preservar el interés de la corporación frente a conductas de los administradores que lo menoscaben, hay que ‘inventar’ un mecanismo que permita controlar a los que ocupan los cargos corporativos y esta función se asigna a la imposición de deberes fiduciarios. Los ‘magistrados’ de la corporación deberán actuar ‘de buena fe en el mejor interés de la corporación’ sin incurrir en conflictos de interés.
La tesis de Ciepley (David A. Ciepley, Corporate Directors as Purpose Fiduciaries: Reclaiming the Corporate Law We Need, July 25, 2019, resumido en esta entrada) parece apuntar en esta dirección. En su opinión hay dos tipos de fiduciarios: los que deben actuar en el mejor interés de individuos concretos (p. ej., el tutor en interés del pupilo) y los que deben actuar para lograr la mejor consecución de un objetivo o “propósito” (purpose). Es obvio que los administradores de una sociedad anónima o los patronos de una fundación son del segundo tipo. Y es obvio, también, que, si es así, los administradores no deberían actuar en el mejor interés de los accionistas concretos que, en cada momento sean tales en una sociedad anónima cotizada cuyos accionistas cambian diariamente. Las necesidades financieras concretas de Beatriz o Antonio en cuanto accionistas de Telefonica son irrelevantes para los administradores de Telefonica. Sus deseos respecto a la calidad de los productos o sobre los mercados geográficos en los que debería estar presente Telefonica, también.
La protección de los intereses individuales de los miembros de la corporación es, pues, indirecta y contingente: protegiendo el interés común —el corporativo— se protege el interés individual de cada miembro a que el patrimonio corporativo se destine al objetivo para el que se formó la corporación: maximizar el valor del patrimonio de la corporación para repartirlo entre los miembros en el caso de una sociedad anónima, alimentar al mayor número posible de hambrientos en el caso de una fundación alimentaria, minimizar el coste de asegurarse en el caso de una mutua o multiplicar las glorias deportivas del equipo en el caso de una asociación deportiva.
Y la fungibilidad de los miembros permite que la regla general sea que los miembros de una corporación puedan entrar y salir libremente y que las acciones sean libremente transmisibles en el caso de una corporación sociedad anónima porque pueden tomar su decisión de adquirir o enajenar sus acciones como una de optimización de sus inversiones o de ingresar o abandonar la asociación como de realización de sus preferencias.
Compárese la corporación del gremio de sederos con una sociedad de personas que, formada por los hermanos Antonio, Beatriz y Carlota explota una cafetería. El fin común no se desprende de los tres individuos que forman la sociedad. Los que toman decisiones sobre el patrimonio social son los propios socios que, conjuntamente, no están sometidos al interés social ni soportan deberes fiduciarios. A nadie más le importa si deciden cerrar o dejar de vender alcohol o pasar a vender helados o bajar los precios y reducir sus ganancias.
Se explica así por qué la personalidad jurídica ha estado ligada históricamente a las corporaciones y no al contrato de sociedad, hasta el punto de que no se concebía que las sociedades (de personas) pudieran tener personalidad jurídica (Alemania, EE.UU.) y tampoco que una corporación pudiera carecer de personalidad jurídica. La evolución del Derecho, sin embargo, ha demostrado que las sociedades de personas tienen personalidad jurídica (a partir del Derecho francés, esa es la situación prácticamente en toda Europa) y que hay corporaciones que carecen de personalidad jurídica (las comunidades de propietarios y las mutuas a derrama). Esta evolución se explica perfectamente una vez que aceptamos que la personalidad jurídica es un fenómeno patrimonial, que las personas jurídicas son patrimonios dotados de capacidad de obrar y que la estructura corporativa o societaria de la organización afectan, no a la capacidad jurídica, esto es, a la posibilidad de imputar derechos y obligaciones a un sujeto, sino a su capacidad de obrar, esto es, a la posibilidad, en los términos del artículo 38 del Código civil, de «adquirir y poseer bienes de todas clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones».
V., Recordando la ‘Sociedad de Amigos’ del ‘Edificio El Suizo’ de Granada, Derecho Mercantil, 2025, y Las estructuras jurídicas de la acción colectiva, Almacén de Derecho, 2023.
La objetivización del fin y las preferencias de los miembros de la corporación en el caso de la sociedad anónima
Para lo que sigue, v. Robert T. Miller, Stakeholder Theory and the Challenge of Welfare Economics, 2025, y Jesús Alfaro, Una crítica conjunta al ‘stakeholderism’, el ‘purpose’ y el ‘ESG’, Almacén de Derecho, 2024.
Si el fin corporativo se objetiviza y se desliga de los intereses individuales de los miembros, que se vuelven fungibles, debería concluirse que este rasgo de las corporaciones hace posible prescindir de las preferencias individuales de los miembros de la corporación, incluso de las mayoritarias, o de las unánimes, en la medida en que se aparten de aquél.
En efecto, los socios del Real Madrid no pueden, ni siquiera por unanimidad, disponer del fin para el que se fundó el club de fútbol. Tampoco, por supuesto, el patronato de una fundación. La cuestión respecto de la sociedad anónima (y, en menor medida, de la cooperativa y de la mutua) es distinta porque la sociedad anónima es una corporación societaria, es decir, una corporación que se funda en la celebración de un contrato de sociedad entre los accionistas iniciales de la misma. Esto significa que el fin corporativo no se desliga de los accionistas de la misma forma que lo hace respecto de los miembros de una asociación o de (l fundador de) una fundación. Porque el fin objetivo de la sociedad anónima es, como fin societario, también un fin ‘común’ a todos los accionistas o, en otros términos, el fin de la corporación está ‘contractualizado’, lo cual quiere decir que está a disposición de las partes del contrato de sociedad.
Se comprenderá, pues, la importancia de distinguir entre los cinco tipos de corporaciones que conoce nuestro Derecho (asociación, fundación, sociedad anónima —y su variante, la sociedad limitada—, mutua y cooperativa), las que deban considerarse «corporaciones societarias» y las que deban considerarse «corporaciones fundacionales». A mi juicio, aunque lo desarrollaré en otro lugar, la asociación y la fundación son corporaciones fundacionales. La sociedad anónima, la mutua y la cooperativa son corporaciones societarias o sociedades (de estructura) corporativa.
De modo que las preferencias individuales de los accionistas, en la medida en que sean compartidas por todos ellos, se sobreponen al fin objetivo de la corporación. Los accionistas, a través del contrato de sociedad (anónima), pueden modificar el fin de la corporación si así lo desean. Pero, mientras no lo hagan, el fin de la corporación es el fin común que describe el artículo 1665 CC: maximizar el valor del patrimonio formado con las aportaciones de los accionistas para repartir dicho aumento de valor.
Pietro Trimarchi, Invalidità delle deliberazioni di assemblea di società per azioni, 1958, p 24: “Los intereses de la sociedad no son más que una categoría particular de intereses de los accionistas»; no se reparte el patrimonio porque la sociedad anónima sigue siendo una corporación con potencial vida eterna». Detlef Vagtts: «Una vez que se abandona la idea de que el objetivo de una sociedad anónima es maximizar los beneficios, no es fácil construir un nuevo marco atractivo y lógico para guiar y legitimar la conducta de los administradores. En particular, no es fácil hacerlo sin abandonar también la concepción de la sociedad anónima como gobernada por una estructura de poder autónoma y autoperpetuada“, 80 Harv. L. Rev. 23, 48 (1966). Citado por Fleischer, ZGR 2018, p. 734.
Y, contra las apariencias, así se maximiza la riqueza del país donde la empresa social desarrolla su actividad, reduciéndose también la discrecionalidad de los administradores sociales que, de otro modo, podrían ampararse en la tutela de los intereses de cualquiera de estos grupos para justificar cualquier decisión. Esta es una crítica bien conocida. La maximización del bienestar social (de la Sociedad) se logra si la ‘mano invisible’ del mercado dirige los intereses particulares hacia dicha maximización. Como ha demostrado la Economía neoclásica, si el mercado de productos en el que las compañías participan es competitivo, la persecución del interés egoísta por parte de los socios y de sus agentes —los administradores— en un entorno competitivo conducirá a que se maximice la riqueza de la Sociedad. En la medida en que la Sociedad prefiera otros resultados distintos (la igualdad de ingresos, la protección de determinados grupos sociales…), limitará la libertad de actuación de las empresas a través de normas jurídicas. Y, complementariamente, en la medida en que la competencia esté distorsionada por la existencia de fallos de mercado en sentido amplio (externalidades, bienes públicos…), la regulación, de nuevo, corregirá las conductas maximizadoras de su propio interés por parte de las empresas. Como dice Heath, lo que justifica éticamente la conducta maximizadora de las compañías es el hecho de que operan en un contexto institucional determinado: una economía de mercado en la que todos son precioaceptantes. Y el bienestar social resultante de la interacción egoísta de los que participan en un mercado competitivo justifica la persecución del propio interés —la maximización del valor de la empresa— por parte de cada una de las compañías. En otros términos, las sociedades anónimas no han de preocuparse —no queremos que se preocupen— por el bienestar de la Sociedad en su conjunto. Queremos que maximicen sus beneficios porque, si lo hacen en un entorno competitivo, eso querrá decir que los consumidores estarán bien servidos ya que han sido esas sociedades anónimas las que han logrado satisfacer sus necesidades a un coste más bajo.
Joseph Heath, A Market Failures Approach to Business Ethics, Studies in Economics Ethics & Philosophy, vol 9, Dordrecht, 2004, pp .69 ss. Jesús Alfaro, Si el fin perseguido por los accionistas es lícito, los administradores están obligados moralmente a perseguirlo con todas sus fuerzas, Almacén de Derecho, 2015.
En este sentido, indicar a los administradores que han de proteger “armónicamente” los intereses de todos los grupos interesados en la empresa no proporciona ningún criterio para ponderar tales intereses y atribuir, por tanto, un mayor o menor peso a cada uno de ellos, por lo que los administradores quedan sin directivas de conducta claras. Esto significa que, desde el punto de vista de la coherencia ‘institucional’ y de la eficiencia en la promoción de la cooperación en el seno de los grupos humanos, el modelo de ‘maximización del valor’ es claramente superior al ‘modelo de interesados’ (stakeholderism). Solo el primero es coherente con la naturaleza y la función económico social de las corporaciones en nuestra Sociedad.
Además, como ha explicado Robert Miller, esta directiva de conducta es ‘enjuiciable’. Es decir, podemos decir, a posteriori, si los administradores han cumplido con sus deberes fiduciarios y se han comportado en el mejor interés de los accionistas. Para ello Miller explica que podemos recurrir a la teoría de las finanzas que han desarrollado un armazón conceptual y métodos para guiar las decisiones de inversión del patrimonio corporativo que se toman discrecionalmente. Por ejemplo, la de elegir uno entre varios proyectos de inversión alternativos en función de cual generará el mayor volumen de ingresos esperados. o la de determinar los flujos de caja que cabe esperar de la aplicación del patrimonio a una actividad, o la de adquirir o enajenar activos financieros (CAPM), etc.
¿La Economía del Bienestar al rescate del stakeholderism?
Por el contrario, atribuir a las sociedades anónimas fines corporativos distintos al de la maximización del valor del patrimonio para los accionistas impide controlar el cumplimiento de los deberes fiduciarios por parte de los que gestionan el patrimonio de la corporación. Así, el ‘modelo de interesados’ (stakeholderism) sugiere que los administradores ponderen y satisfagan ‘equitativamente’ los intereses de todos los grupos que están implicados en la actividad de la corporación, esto es, en el caso de una sociedad anónima, los empleados, los clientes, los proveedores, la comunidad local o nacional en la que la corporación tiene su sede, el medio ambiente, etc.
Como explica Miller, el problema principal para los administradores que implementan el modelo de interesados consiste en equilibrar los intereses y preferencias de unos y otros, lo que significa que han de repartir costes y beneficios entre los distintos grupos y perjudicar a algún grupo para beneficiar a otro. Por ejemplo, si sube los salarios más allá de lo que la competencia en el mercado de trabajo exige, el exceso salarial reducirá los beneficios, o, si obliga a subir los precios del producto distribuido por la corporación, reducirá el excedente del consumidor. Teóricamente, añade Miller, los administradores podrían tomar estas decisiones con el objetivo de maximizar el bienestar conjunto de todos los grupos de interesados, es decir, recurriendo a la armazón conceptual de la economía del bienestar. De manera —continúa Miller— que si
“los administradores deben guiarse por las preferencias reales de los individuos involucrados (y no por las propias opiniones normativas de los administradores sobre lo que es bueno para dichos individuos), la disciplina de la economía del bienestar proporcionaría conceptos y métodos que los administradores podrían usar para tomar estas decisiones de manera racional y disciplinada. De hecho, sin estos conceptos y métodos, el modelo de interesados ni siquiera puede formularse de manera coherente.”
Como es sabido, el Welfare Economics, o Economía del Bienestar, es una rama de la economía normativa que analiza cómo la asignación de recursos y la implementación de políticas afectan al bienestar social. Su objetivo principal es evaluar sistemas económicos mediante criterios de eficiencia y equidad. La base teórica se estructura en torno a los teoremas fundamentales del bienestar, derivados de modelos de equilibrio general. El primer teorema establece que, bajo condiciones ideales (competencia perfecta, ausencia de externalidades, información completa y derechos de propiedad definidos), los mercados libres alcanzan un equilibrio Pareto-eficiente, donde ningún individuo puede mejorar su situación sin perjudicar a otro. Veremos que este teorema apoya la superioridad del método de maximización del valor y da la razón a Friedman. El segundo teorema propone que cualquier distribución socialmente deseable puede lograrse mediante una redistribución inicial de recursos, seguida del funcionamiento libre del mercado. Para cuantificar el bienestar social, se utilizan funciones de bienestar social, que agregan las utilidades individuales en un índice colectivo aunque no se tienen en cuenta las desigualdades: una ganancia grande (200) para un individuo podría compensar pérdidas menores (de 10) para muchos (12, porque 200>120), por lo que se propone (Rawls) priorizar el bienestar del grupo más desfavorecido o ponderar las utilidades según parámetros de aversión a la desigualdad. El mayor problema es que medir el bienestar y las ganancias o pérdidas de bienestar individuales o agregadas (para un grupo determinado) no es, casi nunca, factible. Al margen de la aplicación del teorema de la imposibilidad de Arrow que cuestiona la posibilidad de agregar preferencias individuales salvo en contexto muy restrictivos. En fin, la ‘conclusión repugnante’ de Parfit añade dificultades a la aplicación de estos teoremas para evaluar la conducta de los administradores sociales.
El problema, continúa Miller, es que es imposible para los administradores calcular la utilidad que extraen de una decisión empresarial cada uno de los grupos de interesados (lo que es un presupuesto para tomar aquella decisión que maximiza el bienestar de todos los grupos de interesados).
En último extremo (una vez satisfechas las obligaciones legales y contractuales de la sociedad),
“los gestores deben tomar decisiones que beneficien al menos a un grupo de interés sin perjudicar a ningún otro (el principio de Pareto fuerte), lo que implicaría adoptar medidas que beneficien a grupos distintos de los accionistas y, simultáneamente, maximicen los beneficios para los accionistas a largo plazo, tal como exige la teoría del interés social como interés común de los accionistas. Esto llevaría a conflictos entre distintos grupos de interés. Dado que los derechos de los no accionistas están fijados por contrato o por ley, estos conflictos se reducen a decidir si un grupo distinto del de los accionistas debe ser beneficiado a costa de los accionistas. Y así sucesivamente en relación con los distintos grupos de stakeholders (la decisión que beneficia al proveedor puede perjudicar al cliente). Al no existir un método claro para determinar cuánto debe priorizarse un grupo sobre los accionistas, la regla más simple es que, en tales casos, los administradores favorezcan a estos últimos.”
Con lo que volveríamos a la conducta que postula el modelo de la maximización del valor
“al intentar operacionalizar prácticamente el modelo de interesados, el resultado es idéntico al que resulta de la doctrina del interés social como interés común de los accionistas en maximizar el valor del patrimonio social.”
Y es que, como resulta del primer teorema de la Economía del Bienestar, y señalaron Hansmann y Kraakman hace casi un cuarto de siglo, aunque
“la empresa corporativa debe organizarse y operar para servir a los intereses de la sociedad en su conjunto”, existe un “consenso basado en la lógica y la experiencia de que el medio más eficaz para lograrlo es hacer que las empresas rindan cuentas ante los intereses de los accionistas y, en última instancia, solo ante estos.”
Continúa Miller señalando que la doctrina del interés social como interés común de los accionistas puede interpretarse como una aproximación práctica al modelo de interesados (al de maximizar el bienestar de todos los grupos de interesados en la empresa corporativa, que no es más que una aspiración) pero diseñada para ser aplicada por seres humanos al tomar decisiones empresariales en escenarios reales.
En este sentido, el modelo de interesados no constituye un marco viable para el gobierno corporativo, sino más bien una aspiración razonable… (orientar la aplicación del Derecho)… a maximizar el bienestar social… Adaptar las herramientas de la economía del bienestar a los tipos de problemas que suelen enfrentar los administradores implicaría necesariamente hacer no sólo algunos juicios de valor difíciles y controvertidos, sino también algunas suposiciones absolutamente heroicas acerca de las preferencias de los interesados y la capacidad de los administradores para descubrirlas”. Los principios de la Economía del Bienestar asumen que la población de individuos afectados por decisiones colectivas es estable a lo largo del tiempo, sin variaciones… «(lo que) introduce nuevos problemas y dificultades, la más importante de las cuales es la famosa «conclusión repugnante» de Parfit (Esta conclusión critica una premisa de la Economía del Bienestar según la cual si una acción aumenta el bienestar total sin causar sufrimiento, es moralmente correcta. Parfit demuestra que eso haría preferibles decisiones que aumentan mucho la población aunque los individuos vivan vidas apenas dignas, con un bienestar positivo pero mínimo frente a decisiones que mantienen la población reducida pero con niveles de vida muy satisfactorios). La corporación podría aumentar el bienestar total de sus grupos de interés simplemente contratando empleados con salarios bajos que no necesitan económicamente, o aumentando su clientela vendiendo productos más baratos pero de menor calidad, o incluso simplemente vendiendo por debajo del coste marginal. Al ampliar el número de los ‘miembros’ de grupos de stakeholders, incluso aquellos con un bienestar promedio menor, estas acciones podrían aumentar el bienestar total de todos ellos”. A lo que se añade que los administradores carecen de legitimidad para ‘representar’ los intereses de ningún grupo que no sean los miembros de la corporación —es decir, los accionistas— porque son estos los que designan y destituyen a los administradores y, lógicamente, porque a los administradores se les considera fiduciarios solo de los accionistas, lo que no ha impedido, naturalmente, considerar legítimas decisiones de gestión que beneficiaban directamente a grupos de interesados como los trabajadores, proveedores o clientes o conductas directamente filantrópicas. Lo importante es reconocer que estas últimas conductas solo pueden ser legítimas si pueden, a la vez, considerarse coherentes con los deberes fiduciaríos de los administradores hacia los accionistas. Miller recuerda la famosa expresión de Lord Bowen: ««La ley no dice que no pueda haber pasteles y cerveza» en un picnic patrocinado por la empresa para sus empleados, sino que «solo puede haber los pasteles y la cerveza que sean necesarios para el beneficio de la empresa»». Hutton v. West Cork Railway Co., [1883] 23 Ch D 654, 673.
La independencia del fin corporativo respecto de los miembros de la corporación y el stakeholderism
Expuesta la práctica imposibilidad de que los administradores sociales ejecuten el ‘modelo de interesados’, podemos añadir que, si se examinan ahora los deberes de los administradores, se comprobará que el modelo de maximización del valor es coherente con este rasgo fundamental de las corporaciones de la independencia del fin corporativo respecto de los miembros que lo sean en cada momento de la corporación.
Porque el problema que sufre el ‘modelo de interesados’ que se ha expuesto siguiendo a Miller se reproduce para el ‘modelo de maximización del valor’ si los administradores hubieran de atender a las preferencias individuales e idiosincráticas de cada uno de los accionistas, o de los grupos de accionistas que comparten dichas preferencias, pero se resuelve de un plumazo gracias a la objetivización del fin corporativo y a su independización de los que, en cada momento, sean miembros de la corporación. Las reglas corporativas ‘capan’ las preferencias ‘legítimas’ de los accionistas. Si un accionista ‘no quiere’ maximizar el valor del patrimonio de la sociedad anónima, lo que debe hacer es adquirir todas las acciones (o convencer a todos los demás accionistas) y, como titular único del patrimonio, podrá hacer con él lo que quiera. Y da igual que esa preferencia sea compartida por la mayoría de los accionistas, porque, por mayoría, regla esencial de toma de decisiones en una corporación, no se puede cambiar el fin común, el fin corporativo.
En otros términos: maximizar el valor del patrimonio formado con las aportaciones de los socios-miembros de la corporación es el único compatible con la independencia del fin corporativo respecto de sus miembros (sean estos uno, unos pocos o la mayoría de ellos) y sus preferencias individuales. El fin societario común a los socios concretos que formaron inicialmente el patrimonio social con sus aportaciones a través de la celebración de un contrato de sociedad se desprende de los socios concretos cuando estos eligen formar una corporación —una sociedad anónima— se objetiva y así se convierte en un ‘fin corporativo’, esto es, un fin para cuya consecución es irrelevante quién sea en cada momento miembro (accionista) de la corporación porque las preferencias de los miembros devienen normativamente uniformes u homogéneas. Los administradores dejan de servir a los miembros para ‘servir al fin corporativo’, lo que les impide maximizar el valor de las acciones para un determinado tipo de accionista, por ejemplo, uno diversificado en lugar de uno que tenga concentrado su patrimonio en acciones de esa sociedad.
V., Jesús Alfaro, Sobre Hart y Zingales: la corporación se inventó para que los accionistas no decidieran sobre la gestión, Derecho Mercantil, 2017, donde se critica el artículo Oliver Hart y Luigi Zingales, Companies Should Maximize Shareholder Welfare Not Market Value, Journal of Law, Finance & Accounting, July 2017, y, con más detalle en la crítica, Cándido Paz-Ares, Propósito de la empresa y «causa societatis». Reflexiones preliminares, RDBB, 169 (2023): “Las preferencias no comunes —las preferencias individuales— de los socios son, dicho sea con el lenguaje doctrinal del negocio jurídico, simples ‘motivos’ y, como tales, quedan fuera, no se incorporan a la causa, no se ‘causalizan’”, extractado en Las tres falacias de la concepción institucional de la sociedad,Paz-Ares, Derecho Mercantil, 2023. En la doctrina jurídica ha sido intensamente discutido en qué medida se puede alterar el fin común por mayoría. V. Cándido Paz-Ares, RDBB, 169 (2023) y Jesús Alfaro, Friedman 50 años después, Almacén de Derecho, 2020. JA, Contra Ciepley: las sociedades anónimas como sociedades y como corporaciones, Derecho Mercantil, 2023 y Maximizar el valor de la empresa social, de eso se trata, Derecho Mercantil, 2019, donde se resume y critica Ciepley, David A, Corporate Directors as Purpose Fiduciaries: Reclaiming the Corporate Law We Need (July 25, 2019),
La misma posibilidad de que las acciones devengan transmisibles anónimamente es un efecto más de la ‘corporativización’ de la sociedad: si quiénes sean miembros de la corporación es irrelevante, nada impide dar libertad a los actuales miembros para transmitir su participación en el patrimonio de la corporación a quien deseen.
En sentido contrario, no hay razón alguna para prescindir de los intereses subjetivos de los accionistas o socios en las corporaciones societarias cerradas. En las sociedades anónimas cerradas o en las sociedades limitadas falta la premisa mayor: los miembros de la corporación no son fungibles y el fin común no se independiza de los miembros. En estos fenómenos, prevalece el contrato de sociedad sobre la organización corporativa.
La protección de los intereses de los miembros de una corporación se completa con la prohibición a los órganos sociales de actuar ultra vires de los estatutos. Antonio, Beatriz y Carlota, accionistas de Telefonica, se han asociado exclusivamente para maximizar el valor de la empresa de Telefonica a largo plazo. No para mejorar su handicap jugando al golf ni para mejor atender a los que carecen de hogar en su país. Y se han obligado, exclusivamente, con su aportación. Se trata, pues, de un compromiso muy limitado. Los administradores de Telefonica carecen de “mandato” para inmiscuirse en la vida de A, B y C más allá del objeto social y del objetivo de maximizar el valor de la empresa para, de esa forma, permitir a A, B y C maximizar el valor de su inversión.
La objetivización del fin y las preferencias individuales de los miembros en las asociaciones y fundaciones
Veamos ahora qué pasa en otras corporaciones como la asociación y la fundación. Se sostendrá que en estas corporaciones fundacionales, la irrelevancia de las preferencias individuales de cada uno de los miembros de la corporación es absoluta. Los patronos de una fundación tienen como deber utilizar el patrimonio para realizar en la mayor medida posible la voluntad del fundador (acabar con el analfabetismo o promover el estudio del latín) porque ese es el fin corporativo de una fundación. La junta directiva del Real Madrid tiene como deber maximizar los triunfos deportivos del equipo porque ese es el fin corporativo de una asociación deportiva, con independencia de lo que quieran los que son socios del Real Madrid en 2012 o en 2040.
El caso de la mutua y la cooperativa —los dos tipos restantes de corporaciones— es intermedio entre la sociedad anónima y las corporaciones fundacionales. Estas corporaciones —la mutua y la cooperativa— son corporaciones de «doble vínculo». V., Jesús Alfaro, Lo que podemos aprender de las mutuas para entender mejor las sociedades anónimas: «el otro vínculo» de los miembros de una corporación, Almacén de Derecho, 2023; v., también, para aplicaciones de esta idea de las corporaciones de «doble vínculo», El doble vínculo del cooperativista de vivienda con la cooperativa y la distribución de los gastos de la cooperativa, Derecho Mercantil, 2025; El doble vínculo del cooperativista: consecuencias de la extinción del contrato de trabajo sobre la condición de socio de la cooperativa, Derecho Mercantil, 2025. Este doble vínculo afecta a todas las reglas de gobierno de la cooperativa y de la mutua. Así, dice un tribunal italiano, «La sociedad cooperativa, por su naturaleza, incluye un doble contrato con el cooperativista: el contrato social, caracterizado por la persecución de un fin común a todos los miembros de la corporación y el contrato sinalagmático, que, al igual que los contratos de intercambio, lo que significa que el socio que suministra productos a la cooperativa tiene derecho a reclamar el precio…. Por consiguiente, el pago del precio de esos productos por parte de una cooperativa agrícola a sus miembros no constituye reparto de dividendos con cargo a reservas y ha de pagarse incluso aunque la cooperativa tenga pérdidas«, Sentencia del Tribunal de Venezia n. 3092/2024 pubbl. il 10/09/2024. En el mismo sentido, el consejo de la Mutua Madrileña, una compañía de seguros, tiene como deber minimizar la prima del seguro que pagan los mutualistas porque ese es el fin corporativo de una mutua de seguros. La junta directiva de una cooperativa laboral ha de maximizar los salarios que cobran los cooperativistas porque ese es el fin corporativo de una cooperativa. Y los órganos de administración no pueden atender a las preferencias idiosincráticas de cada uno de los subgrupos que puedan formarse en el seno de la corporación.
Por ejemplo, serían nulos por atentar contra el fin corporativo los acuerdos corporativos adoptados en el Real Madrid para que hombres y mujeres jugaran juntos al fútbol o para que se pague lo mismo al equipo masculino y al femenino. La preferencia en esos sentidos, aunque sea mayoritaria, no puede prevalecer frente al fin corporativo, ya que tales preferencias no conducen —no pueden conducir— a maximizar las ‘glorias deportivas’ del club. Pero, ni siquiera, aunque todos los actuales socios del Real Madrid aprobaran los acuerdos correspondientes, tales acuerdos quedarían legitimados. Por ejemplo, un acuerdo adoptado en la asamblea de una cooperativa para que se pague el mismo salario a todos los cooperativistas con independencia del valor de su prestación laboral sería nulo. También lo sería el acuerdo adoptado en la asamblea de una cooperativa agrícola para que se pague lo mismo por su cosecha a todos los miembros con independencia de la calidad del producto, etc. Esta conclusión puede resultar chocante pero es la correcta. Solo si, al constituirse la asociación o la cooperativa, los promotores hubieran configurado el fin corporativo atendiendo a esas preferencias, la conclusión cambiaría. Es decir, es perfectamente admisible que una asociación quiera promover el ‘deporte igualitario’ y los campeonatos de equipos mixtos pero, si ese es el fin corporativo, debe quedar reflejado en sus estatutos iniciales.
V., Jesús Alfaro, Notas para una revisión de la cuestión del ánimo de lucro y el concepto de sociedad, Almacén de Derecho, 2024.
La conclusión se confirma si se examina desde el punto de vista de la incorporación de nuevos miembros a la corporación. Los futuros miembros de la corporación no tienen posibilidad de condicionar su consentimiento para incorporarse a una corporación a que se tengan en cuenta, por esta, sus preferencias idiosincráticas. La incorporación como miembro a una corporación es ‘el’ contrato de adhesión por excelencia puesto que el futuro miembro solo puede ‘tomarlo o dejarlo’ (take it or leave it).
Un apunte sobre la naturaleza jurídica de los estatutos sociales y el contenido no estatutario de los estatutos sociales
Creo que esta comprensión del asunto puede iluminar la cuestión de la ‘naturaleza jurídica’ de los estatutos de una corporación. A todas las diferencias con los contratos que suelen describirse hay que añadir que uno participa en la celebración de un contrato pero se adhiere a unos estatutos y, desde ese momento, queda ‘sometido’ a los estatutos, no simplemente obligado, porque los estatutos pueden modificarse sin su consentimiento.
V., Jesús Alfaro, Los estatutos sociales como regla contractual, Almacén de Derecho, 2015; Enrique Gandía, Estatutos, futuros socios y alcance de la calificación registral, Almacén de Derecho, 2023.
Pero, de nuevo, ha de tenerse en cuenta la diferencia fundamental entre las corporaciones societarias y las fundacionales porque los estatutos sociales de una sociedad anónima pueden incluir no solo reglas corporativas sino también reglas contractuales mientras que los estatutos de una asociación solo pueden contener reglas corporativas. Se explica así que se pueda constituir una corporación sin la participación de los que serán sus miembros: porque el negocio jurídico de constitución de la corporación no es un contrato entre sus miembros sino un negocio jurídico unilateral ‘puesto en vigor’ por el fundador o promotor o promotores de la corporación que incluye la producción de unos ‘estatutos’ o reglas de funcionamiento. Esta forma de constituir la corporación (fundación + adhesión) explica también que la pluralidad de promotores o fundadores no sea de la esencia del negocio fundacional y que los miembros puedan ‘salir’ y ‘entrar’ de la corporación sin afectar a la organización lo cual, a su vez, explica por qué no se requiere el consentimiento de los demás miembros ni de la corporación.
foto: Elena Alfaro





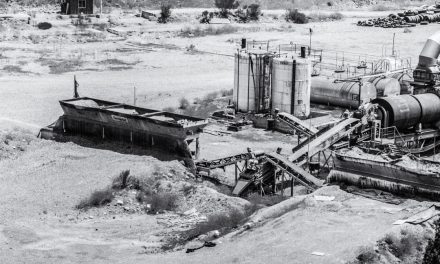


[…] interés social de una sociedad mercantil es el interés común de sus socios. Como afirma Alfaro Águila-Real, “el protagonismo del fin corporativo es total, lo cual, unido la fungibilidad de los miembros de […]
[…] independencia del objetivo de la corporación respecto de los que en cada momento sean sus miembros hacen inidónea la representación para que los miembros de estos grupos puedan actuar […]