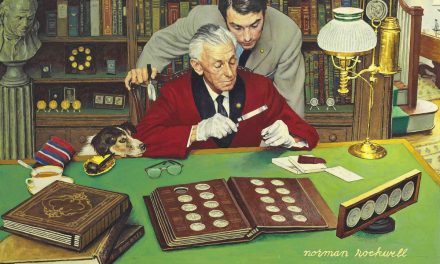Por Jesús Alfaro Águila-Real
En el reino de los fines todo tiene o un precio o una dignidad. Aquello que tiene precio puede ser sustituido por algo equivalente, en cambio, lo que se halla por encima de todo precio y, por tanto, no admite nada equivalente, eso tiene una dignidad.
Inmanuel Kant, Metafísica de las costumbres
En el mundo, lo que no son personas, son cosas y solo los seres humanos son personas
Dice el artículo 10.1 de la Constitución (en adelante, artículo 10.1 CE):
La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.
De su tenor literal se deduce que el ‘orden político’ español se funda en la dignidad individual de cada uno de los seres humanos que están sometidos a la Constitución. Con independencia de sus capacidades, características, de su bondad o maldad, todos los individuos humanos son personas en el sentido del artículo 10.1 y tienen, para los poderes públicos, igual y máximo valor. Igual y máximo valor es lo que significa dignidad. Y como tienen igual y máximo valor, todas las personas tienen derechos fundamentales porque tener derechos es ‘inherente’ a la condición de persona. Así pues, el artículo 10.1 CE reconoce que no hay nada en la Naturaleza tan valioso como los seres humanos. Solo los seres humanos poseen «las capacidades cognitivas, de voluntad y emocionales para actuar de forma libre y autorresponsable».
Como dice Ober, la dignidad actúa como un principio regulador para optimizar la relación entre la libertad y la igualdad de todos y cada uno, libertad e igualdad que no pueden ser maximizadas simultáneamente. Nadie posee más dignidad que nadie y todos poseen la que necesitan, de manera que no se forma un mercado en el que se intercambie dignidad a cambio de recursos que optimice la asignación de los recursos a quien más los valora. Josiah Ober, Three Kinds of Dignity, 2009; Josiah Ober, Democracy’s Dignity, 2012. La expresión entrecomillada es la que usa el Tribunal Constitucional alemán. Es de la Ley Fundamental de Bonn de donde procede nuestro artículo 10.1. V., Hans Alexy, Zum Menschenbild des Grundgesetzes, JZ 19 (2024); v., Jesús Alfaro, La dignidad humana como la nobleza del hombre común (Waldron), Derecho Mercantil, 2013, con más indicaciones.
Naturalmente, eso no significa que debamos creer en el libre albedrío. Significa que ‘macroscópicamente’, esto es, si tomamos como unidad de observación al individuo y no a los átomos que lo componen, los individuos disfrutan de las capacidades para actuar de forma libre.
A partir del reconocimiento de la dignidad de cada individuo, el artículo 10.1 extrae las consecuencias jurídico-constitucionales. El Estado ha de reconocer a la persona los derechos fundamentales ‘inherentes’ a la dignidad del ser humano. Lo interesante no es que haya que reconocer derechos a las personas porque estas son valiosas – tienen dignidad -. Lo interesante es que si los derechos fundamentales son ‘inherentes’ a la dignidad humana, solo los individuos tienen (pueden tener) derechos fundamentales. Aquello que carezca de la “dignidad de la persona” no puede ver reconocidos derechos que son inherentes a la condición de persona.
Y eso significa que nuestra Constitución ha consagrado una separación radical entre las ‘personas’ y todo lo demás que hay en la Naturaleza. Significa que, para el Derecho español (y para todo el Derecho Occidental), todo lo que no son seres humanos – personas – son ‘cosas’ (Savigny, Kant). Y esta distinción es tan central a nuestro Derecho que la Ley no puede suprimirla. Cualquier ley que equipare a una ‘cosa’ con un ‘ser humano’ o que atribuya ‘derechos’ a algo que no sea un ser humano trastoca la jerarquía valorativa central a nuestra Constitución, infringe el artículo 10.1 CE y debe ser declarada inconstitucional.
V., Felix Steffek, Skizzen einer Gerechtigkeitstheorie für das Privatrecht, 2014,: “Si una norma jurídica es justa o injusta sólo puede decidirse por referencia a los individuos a los que la norma se aplica… sólo los individuos son la fuente de la justicia y las cualidades del individuo, que justifican las normas, no necesitan, a su vez, de justificación”.
La inflación de derechos
En este marco conceptual, la inflación de derechos más peligrosa no es la que multiplica las declaraciones de derechos a favor de seres humanos aunque su reconocimiento no signifique, en la práctica, ningún cambio en la vida real de los individuos por falta de garantías. La inflación de derechos peligrosa es la que consiste en reconocer derechos a ‘cosas’.
Básicamente, el legislador posmoderno ha pretendido atribuir derechos a cuatro tipos de cosas.
- Por un lado, a los colectivos, entendiendo por tales, a las personas que comparten una característica o rasgo que permite unificar a un grupo y hablar de él como si fuera un individuo (la ‘personificación’). Aquí entran los llamados ‘derechos colectivos’ y el pretendido reconocimiento de derechos fundamentales a las personas jurídicas.
- En segundo lugar, a espacios naturales, ríos, lagunas, montañas o a la selva, como hace la Ley del Mar Menor.
- En tercer lugar, a las mascotas (perros y gatos) y, en general, a animales más o menos próximos a nuestra especie en la escala evolutiva (como los grandes simios).
- En fin, a la inteligencia artificial o a cualquier otra máquina mecánica o biomecánica.
El artículo 10.1 CE veda esta estrategia legislativa. La dignidad humana impide al legislador equiparar a ‘cosas’ con personas. Porque reconocer derechos a las cosas obliga a limitar la libertad de los individuos para desarrollar su vida como les parezca («libre desarrollo de la personalidad») más allá de lo que exigen «los derechos de los demás». Reconocer derechos a las cosas aumenta los intereses para cuya protección pueden establecerse límites a la libertad individual, es decir, se amplía lo que se consideran «derechos de los demás» en el sentido del art. 10.1 CE in fine. Y es un proceso que no tiene fin porque los humanos somos grandiosos antropomorfizando cosas.
La selección natural favoreció a los más imaginativos porque nos ‘enseño’ a pensar causalmente, esto es, en términos de causa-efecto.
V., Norbert Elías, Teoría del simbolo, Derecho Mercantil, 2023; Física, Biología, Psicología intuitivas: cómo los modelos falsos permiten obtener resultados adaptativos, Derecho Mercantil, 2024; Jesús Alfaro, La psicología evolutiva y el Derecho: la antropomorfización de los grupos, Almacén de Derecho, 2020.
En términos intelectuales, es la misma perversión que llevó, en sentido contrario, a las sociedades históricas a negar la igual dignidad derivada de la condición de persona a seres humanos bajo instituciones ¡jurídicas! como el patriarcado, la esclavitud, la servidumbre, etc. La mayor conquista de la Humanidad es la de atribuir igual valor a todos pero solo a los seres humanos.
La degradación de los derechos y la desprotección de la dignidad
Por otra parte, esta interpretación del artículo 10.1 CE evita la degradación del concepto de derecho. Solo las personas pueden tener derechos porque solo las personas tienen las capacidades cognitivas y volitivas para decidir libremente y solo a las personas se les puede considerar responsables de lo que hacen. O, en otros términos, solo a las personas se les pueden imponer deberes y atribuirles responsabilidad. Y la obvia razón es que los derechos y deberes exigen establecer relaciones (de nuevo Savigny) y solo los seres humanos tenemos la capacidad para establecer relaciones jurídicas con otros de nuestra especie, relaciones con otras personas (relaciones obligatorias), basadas en la igualdad, reciprocidad, mutualidad o el altruismo, y que generan derechos obligatorios y potestativos.
Nuestras relaciones con las cosas son relaciones de dominación (derechos reales), es decir, son relaciones ‘desiguales’. Al atribuir derechos a las cosas, transformamos relaciones desiguales en relaciones entre iguales. Oponemos derechos a derechos y estrechamos el margen en el que los humanos podemos decidir sobre nuestra vida. Por eso no puede ensancharse el término «los demás” en el artículo 10.1 CE más allá de las “demás personas”.
Además, esa interpretación estricta de los «derechos de los demás» en el artículo 10.1 CE permite otorgar eficacia ‘horizontal’ a la dignidad humana. La dignidad humana es el único ‘derecho fundamental’ que tiene plena eficacia ‘horizontal’. La dignidad de cada uno obliga a cada uno de los demás a tratar a los otros con el mismo respeto que exigimos y merecemos nosotros mismos. Los demás no tienen ‘por qué soportar’ lesiones a su dignidad (ser humillado o infantilizado – Ober -) derivadas de nuestra conducta y, por tanto, los daños que causemos son indemnizables (art. 1902 CC).
V., ampliamente, Jesús Alfaro, Autonomía privada y derechos fundamentales, ADC, 1993, p. 57 ss. V., además, la entrada Toscano sobre la dignidad humana, Derecho Mercantil, 2019. Dice Manuel Toscano que “el punto de la idea de la dignidad humana es que todo el mundo tiene un alto rango y debería recibir un trato respetuoso y digno que corresponda a ese estatus elevado. Significa igualitarismo de alto nivel… la contribución decisiva del concepto de dignidad en relación con los derechos humanos consiste en transmitir… que todos los seres humanos gozan del mismo estatus moral y que este estatus moral es muy alto. En efecto, significa que los seres humanos ocupan el primer lugar en la jerarquía de los estados morales, lo que les garantiza un alto grado de protección e inviolabilidad”. V., también, Kai Möller, Dworkin’s Theory of Rights in the Age of Proportionality (June 5, 2017),: “Dworkin debería haber afirmado, en vez de calificar los derechos como triunfos, que el derecho básico de cualquier individuo a ser tratado con dignidad requiere, en primer lugar, que cualquier política pública respete la igual y objetiva importancia de sus vidas y, en segundo lugar, que cualquier política pública reconozca la responsabilidad personal de cada individuo en su realización vital como ser humano”. Se refiere Möller a los dos aspectos de la dignidad humana (garantía de no humillación y garantía de no infantilización, en la expresión de Ober a la que luego me referiré).
La atribución de derechos a las cosas como estrategia de infantilización
Es una obviedad explicar el carácter pre-político de los derechos individuales y, por tanto, la imposición al Estado del deber de respetarlos. Y también lo es que los derechos fundamentales son, sobre todo y primariamente, prohibiciones al Estado de interferencia: se ordena a los poderes públicos que no interfieran, desconozcan o lesionen los derechos de los individuos. Los individuos tienen derecho a vivir como quieran (hasta que la muerte los alcance voluntaria o involuntariamente) y el Estado ha de dejarlos, prima facie, ‘en paz’ para que cada uno haga lo que quiera con su vida sin favorecer planes de vida ‘mejores’ o ‘peores’. Sin tratar peor al que despliegue un proyecto de vida que la mayoría o una minoría en el gobierno considere preferible.
Atribuir ‘derechos’ a ‘cosas’ permite al legislador infantilizar a los ciudadanos, es decir, tratarlos, no como si fueran inferiores, no humillarlos, sino someterlos a la “voluntad paternalista de los demás… negándoles la oportunidad de emplear su razón y su voz en la toma de decisiones que les afectan”.
Josiah Ober, Democracy’s Dignity, 2012, American Political Science Review, 2012, p 831 y p 839 ss. Cuando nos humillan nos tratan indignamente, pero, a la vez, nos causan daño. Cuando nos tratan como a niños, nos niegan el derecho a ser considerados iguales que los demás adultos, es decir, individuos que toman sus propias decisiones. No hay democracia “si, cuando hablo en público, mi discurso es tratado como si fuera un balbuceo infantil… La democracia es ilusoria cuando se mantiene a los ciudadanos en una condición de tutela igualitaria, de modo que sus votos iguales se limitan a elegir entre opciones que han sido juzgadas sin riesgos y que han sido preaprobadas por una élite”. Téngase en cuenta esto cuando se examine, a continuación, la prohibición de sacrificar a la propia mascota que introduce la salvaje Ley del bienestar animal.
En términos jurídicos, la prohibición de infantilización es una exigencia concreta del derecho de cada individuo a autodeterminarse; a no someter sus decisiones al juicio moral o de racionalidad de cualquier otro. Nadie está por encima del individuo en lo que a la toma de decisiones sobre el propio individuo se refiere. Por ello, no puede sancionarse la autolesión ni imponerse un tratamiento médico, ni impedir la libre determinación de cada individuo sobre cómo quiere ser llamado y tratado en las relaciones sociales (autodeterminación sobre la identidad de género) ni someter al que desea quitarse a la vida a un procedimiento administrativo, (como hace nuestra, inconstitucional a mi juicio, ley de eutanasia), ni, en general, regular cómo ha de gestionar un individuo sus ‘asuntos’, lo que incluye, de forma señalada, sus bienes, esto es, sus cosas. Los individuos libres actúan libremente aunque cualquier observador juzgue que lo hacen en contra de sus intereses o por las razones equivocadas. El artículo 10.1 prohíbe al Estado proteger a las personas de sí mismas si son adultos en pleno uso de sus facultades mentales que actúan libremente.
La moralización de las relaciones con las cosas
Pues bien, cuando el legislador reconoce derechos a los animales o a otras ‘cosas’ no solo produce una deformación – inflación – del concepto de derecho subjetivo: No solo degrada el concepto de derecho humano. No solo intensifica las limitaciones a las que somete a la libertad general de actuación de los individuos. También trata a los adultos como si fueran infantes que no saben, y han de aprender, cómo han de relacionarse ‘correctamente’ – virtuosamente – con las cosas, esto es, con la Naturaleza: con los animales, con los ‘colectivos’, con las máquinas o con las lagunas saladas, con un efecto moralizador realmente perverso porque pone en peligro la pluralidad moral e ideológica en la Sociedad. Como se verá inmediatamente, cuando una ley regula cómo debemos tratar a nuestras mascotas;, cuándo debemos llevarla al veterinario o aparearla o sacrificarla, la ley impone una concepción moral determinada entre las muchas que legítimamente pueden desarrollarse en la Sociedad, lo que, – deberíamos estar de acuerdo,– es incompatible con la libertad de los individuos que está en la base de la Constitución.
La ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales
En lo que sigue, aplicaré la doctrina expuesta hasta aquí a la reciente Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales (en adelante, LBA) y concluiré que esta ley es inconstitucional.
Es inconstitucional, por un lado, porque reconoce derechos a los animales. Esta inconstitucionalidad podría salvarse en vía interpretativa pero no debería salvarse si se quiere preservar la integridad del ordenamiento, del concepto de derecho subjetivo y del concepto de persona a los que se ha hecho referencia ya.
Por otro lado, atenta contra la dignidad humana de los dueños de perros y gatos;, de los veterinarios, de los que se ganan la vida criando y entrenando perros y hasta de las ‘locas de los gatos’ que gobiernan ‘colonias felinas’. A todos ellos infantiliza la ley y los trata como incapaces de poseer una mascota. Les dicta reglas de contenido moral y convierte la tenencia de un perro o un gato en una actividad intensamente regulada, regulación que restringe extraordinariamente la libertad individual y que se justifica, precisamente, porque los perros tienen derechos. Si el Estado no debería decirnos cómo educar a nuestros infantes, mucho menos, cómo debemos tratar a nuestros perros. Eso no es incompatible, obviamente, y se explicará en detalle inmediatamente, con que se sancione el maltrato animal.
Estas dos objeciones a la LBA están estrechamente entrelazadas. El legislador solo puede prescribir a los ciudadanos cómo han de cuidar de sus mascotas sobre la base de reconocer ‘derechos’ a las mascotas, es decir, convertirlos en sujetos morales. Si los perros tienen derechos, su tutela permite limitar la libertad de cualquiera para comprarse un perro y cuidarlo como le dé la gana y, eventualmente, sacrificarlo. Los individuos quedan así ‘infantilizados’, rebajados a la condición de niños y niñas irresponsables que dejan tirado el camión o la muñeca cuando se han cansado de jugar con ellos. El legislador encuentra en la atribución de derechos al camión o a la muñeca la ocasión para transformarse en esa madre que coge la muñeca o el camión y comienza a hacer pucheros como si los juguetes hablaran y se quejaran de que los niños ya no quieren jugar con ellos. El legislador – madre recuerda a sus ciudadanos – hijos pre-adolescentes que tener un perro genera responsabilidades y que han de sacar al perro cada día, llevarlo al veterinario, etc., amenazando, en otro caso, con sacrificarlo (delante de los ojos de los niños) o mandarlo a la perrera. El legislador, como la madre, chantajea moralmente al ciudadano pre-adolescente atribuyendo al perro derechos y convirtiendo al dueño de un perro en un ‘titular’, un ‘responsable’, que ha de velar por el ‘interés superior’ de la mascota. La enorme diferencia en esta comparación es la que hay entre la madre de uno y el ministro del Interior.
El propio título de la ley pone los pelos de punta. Ya en 2021 el legislador había establecido que las mascotas no tendrían la consideración de «bienes o cosas» más que en la medida en que sea «compatible con su naturaleza» (hasta ahí bien, porque, a diferencia de las cosas inanes, los animales son «seres vivos dotados de sensibilidad» según el art. 333 bis. CC) o, y esto es más grave, «con las disposiciones destinadas a su protección».
Decía que la inconstitucionalidad de la ley se podría salva mediante la aplicación del principio de Alicia, según el cual las palabras de la ley son irrelevantes, lo importante es saber quién manda. Y es verdad que la propia Ley invita a que el intérprete ‘no le tome la palabra’ al legislador. Que lo tome al pie de la letra, pero no en serio. Porque contiene una definición de lo que se entiende por ‘derechos de los animales’ que deja claro que no está hablando ‘en serio’ cuando utiliza la expresión ‘derechos de los animales’. Así, según los artículos 1.2 y 2.1 LBA, el derecho del animal consiste en la obligación del ser humano de tratar bien a los animales. Por eso digo que el legislador se comporta como Humpty Dumpty: prescinde de conceptos acuñados y esenciales en nuestro Derecho Constitucional y dice que «derechos» de los bichos son las «obligaciones de los humanos de tratar bien a los bichos con los que el humano convive voluntariamente«. Que los animales silvestres que no están enjaulados o en un zoo y los animales que domesticamos para comernos a sus crías no tengan igual ‘dignidad’ que los animales de compañía (¿por qué no?) no le ha parecido a este legislador que sea de la menor importancia. Pero confirma lo que se acaba de decir: si tomamos en serio al legislador, la LBA es indudablemente inconstitucional por atribuir derechos a los animales domésticos (además, discriminándolos favorablemente respecto de otros animales de ‘igual dignidad’ a la de perros o gatos). Si tomamos al legislador al pie de la letra, entonces, la ley es inconstitucional por destrozar el significado constitucional del concepto de ‘derechos’. Dado que solo las personas pueden ser titulares de derechos, la LBA destroza la unidad del ordenamiento: derechos ya no significa derechos. Significa obligaciones de los humanos en relación con ‘cosas’ que ya no son ‘cosas’ sino que se recalifican como nuevos titulares de derechos.
Por cierto, el Preámbulo de la Ley, como es costumbre desde hace siete años, miente. El artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea no reconoce derechos a los animales.
La obligación de no maltratar a los animales
Como decía, que los animales sean bienes – cosas ‘sintientes’ explica la imposición de obligaciones a sus propietarios de no infligirles dolor innecesariamente. Esta obligación de no maltratar a los animales estaba en vigor en el Derecho español, al menos desde 1990, y está incluso protegida penalmente – de una forma excesiva – ya que se castiga penalmente abandonar a un animal (v., arts. 340 bis ss CP) desde 2003. Una regulación meramente penal/administrativo-sancionatoria del maltrato animal es la única compatible con el artículo 10.1 CE. El Estado no interfiere en la vida de los particulares más allá de la prohibición de conductas que se consideran generalmente – dados los efectos de la selección natural sobre nuestra psicología – odiosas. El bien jurídico protegido por esas normas penales es semejante al de la prohibición de la usura o del tráfico voluntario de órganos o de la gestación subrogada: la repugnancia moral que nos causa la conducta del que abandona un animal, o lo ahorca, le pega una paliza o lo mantiene encerrado y atado durante períodos largos de tiempo. Nuestra capacidad de empatía, de sufrir en nuestro cerebro el dolor ajeno, es un cambio provocado por la selección natural que benefició nuestra capacidad para sobrevivir y reproducirnos porque nos volvió ‘supercooperadores‘ y la ‘cooperación’, con los perros en particular, favoreció la domesticación y, con ella, el florecimiento de la especie humana. Es inevitable que extendamos esa empatía al dolor que creamos experimentan animales que conviven con nosotros y con los que interactuamos cotidianamente (es difícil ser empático con una cucaracha).
Por tanto, la idea de que los animales son cosas ‘sintientes’ es un buen principio rector de la regulación legal de la relación de los humanos con los animales. Deben prohibirse las conductas que inflijan dolor gratuitamente a los animales y debe ponderarse – a efectos de prohibir o sancionar – este ‘daño’ a los animales con los ‘beneficios’ que obtenemos los humanos de la domesticación de los animales, de su utilización para actividades humanas (caza, toreo, carreras de galgos o de caballos) – y con los daños que los animales causan a los humanos (desde el cocodrilo asesino hasta la transmisión de enfermedades, pasando por las molestias que provocan las moscas o las picadura de cualquier insecto, sin olvidar las decenas de personas muertas por perros cada año y las molestias que la acumulación de perros en zonas urbanas generan a los que no los tienen). En fin, deberíamos rechazar que matar a un animal implique infligirle dolor o maltratarlo. Estos son los principios rectores de la ley de sanidad animal o las leyes de caza o de las Ordenanzas municipales sobre tenencia de mascotas.
Las restricciones que se pueden imponer legítimamente a los dueños de canes en estas Ordenanzas son muy estrictas sin incurrir en desproporcionalidad. No es lo mismo que en el municipio de Madrid haya 10.000 perros que 300.000. Había 281.000 perros en Madrid en 2021. 323.000 en 2024, es decir, uno por cada diez habitantes. 100.000 más que diez años antes. Con una densidad de población de más de 5500 personas por kilómetro cuadrado, en la capital de España, entenderán aquel anuncio de un coche muy grande que decía «¿y si el verdadero lujo fuera el espacio?«.
Pero la ‘filosofía’ de la ley 7/2023 es otra y profundamente perversa: su objetivo no es concretar, para los animales de compañía, el deber de no causarles daño gratuitamente. Su objetivo es, como explicaba más arriba, disciplinar a los dueños de perros para que se comporten como buenos miembros de la iglesia de los animalistas e imponer una moralidad muy particular.
Las definiciones del artículo 3 de la Ley son espeluznantes. Se habla de ‘eutanasia’ para referirse al sacrificio de un animal. De ‘colonias felinas’ (y a las mujeres viejas, que alimentan a esas colonias felinas pero que no son dueñas de los gatos que las componen, se les llama ‘cuidadoras de colonias felinas’) o de ‘animal desamparado’, que es aquel que se encuentra en un estado de ‘indefensión’. La ‘esterilización’ de un animal solo es tal si la realiza un veterinario ‘colegiado’. Se define a la ‘fauna urbana’ y, en particular, al ‘gato urbano’. La ley asegura que hombres y mujeres estén equilibradamente representados en el Consejo Estatal que crea la ley, como todas las de su género. Hay un ‘plan’ ‘estatal’ que se suma a los planes ‘territoriales’ de protección de mascotas. También crea, como siempre, nuevos registros y obliga a las Administraciones a ‘promover’ los objetivos de la ley. Así hasta el artículo 23. Todas ellas son normas indignas de figurar en una legislación de un país desarrollado y civilizado en el Derecho romano y canónico como es el caso de España.
Pero la indignidad del legislador roza el ridículo cuando, en el artículo 23 establece que
“los animales que se utilicen en romerías y eventos feriados deben presentar un estado higiénico-sanitario óptimo y tener garantizados durante el transcurso de la actividad unos niveles óptimos de bienestar animal”.
Porque, naturalmente, aquí no nos conformamos con nada menos que lo mejor, y de lo mejor, lo más caro.
Es a partir del artículo 24 cuando se revela el verdadero objetivo de la ley y su incompatibilidad con el artículo 10.1 CE. El objetivo de la ley es explicar a los particulares cómo trata un ciudadano virtuoso a sus animales de compañía y sancionarlos cuando su conducta no se corresponda con ese modelo de conducta. Es derecho totalitario, estalinista, rousseauniano.
El párrafo que sigue lo ha redactado DeepSeek. El prompt ha sido: ‘Escribe un par de párrafos sobre las ideas de Harold Berman respecto de la relación entre el derecho soviético y la moralidad”. Harold Berman (en Justice in the USSR (1963)) argumentaba que el sistema jurídico soviético era un instrumento ideológico al servicio de la construcción del socialismo. Según su perspectiva, el derecho en la URSS estaba intrínsecamente ligado a la moralidad marxista-leninista, cuyo objetivo era moldear una conciencia colectiva orientada hacia los valores del comunismo. La ley buscaba transformar la mentalidad de los ciudadanos, promoviendo virtudes como la solidaridad de clase, el sacrificio por el bien común y la lealtad al Estado. Este enfoque convertía al derecho en un vehículo de educación moral, donde conceptos como «legalidad socialista» servían para justificar la subordinación de las normas jurídicas a los intereses revolucionarios del partido. En la práctica, sin embargo, su aplicación priorizaba el control estatal sobre los derechos individuales. Por ejemplo, delitos como la «propaganda antisoviética» o la «especulación» (actividades económicas privadas) se penalizaban por su supuesta inmoralidad contraria al proyecto colectivo pero la aplicación de estas normas servía exclusivamente a suprimir cualquier autonomía moral de los individuos.
En la concepción totalitaria de la ley, el dueño de un perro o un gato no es tal. Es «tutor o responsable«. Sobre el perro no se ostentan derechos de dominio, como sobre cualquier cosa. Solo deberes y facultades que garanticen la dignidad perruna. Es incompatible con la dignidad perruna regalar a un perro como ‘premio’ en una rifa (art. 25 j) o utilizarlo como reclamo para atraer la atención del público, por ejemplo, al pedir limosna (art. 25 f) (¿Se acuerdan del lanzamiento de enanos?) pero el legislador se preocupa de establecer una excepción:
«sin que este precepto cuestione el derecho de las personas sin hogar a ir acompañadas de sus animales de compañía«.
La ley está reconociendo un nuevo derecho a los sinhogar. Ahora no solo tienen derecho a dormir debajo de un puente o en un soportal. Tienen derecho a hacerlo en compañía de ‘sus’ perros. ¿Puede una persona sin hogar cumplir con las obligaciones que establece el artículo 24, esto es, dar a ‘sus’ perros condiciones de vida dignas? Parece un sarcasmo.
Los gatos no tienen derecho a reproducirse (art. 26 i)) pero perros y gatos tienen derecho a ser debidamente enterrados o incinerados (art. 26 II). Se crea la infracción de inhumar ilegalmente un perro o un gato.
Lo más notable es que la ley atribuye a los perros derecho a la vida. Así lo proclama el artículo 27 que prohíbe sacrificar a un animal de compañía. Solo se le puede someter a eutanasia. Pero como los perros no están dotados de lenguaje, ni de voluntad que podamos averiguar, ni tienen estados mentales que puedan expresar sobre su deseo de abandonar este mundo, la ley asigna a un experto la decisión. Es decir, la decisión no la toma ni siquiera el dueño. La toma un veterinario (art. 27 a) III).
El perro tiene derecho a la vida pero no de cualquier manera. Tiene derecho a vivir acompañado. Tiene derecho a la compañía humana (art. 27 i)). Según el artículo 26 a) LBA el tutor perruno ha de integrarlo en el ‘núcleo familiar’, lo cual supone un concepto revolucionario de familia. La familia no es ya el nombre colectivo que designa a un matrimonio y sus hijos. Incluye, además, a los perros y gatos, lo que sin duda nos devuelve a conceptos de familia pre-industriales. Esta integración forma parte del deber más amplio de proporcionar al perro «condiciones de vida dignas» e integrarlo en ‘el núcleo familiar’. Obsérvese el atroz vocabulario. Se está reconociendo a los perros el derecho a «condiciones de vida (perruna, claro está) dignas». Los perros tienen derecho a entrar en las tiendas, los autobuses y el transporte público, hoteles, bares, edificios públicos… (art. 29). El interés de los que no tienen perro a no compartir estos espacios con animales no parece relevante, claro, si se tiene en cuenta que la dignidad perruna exige el pleno acceso a la vida social… de los humanos.
Pero con los taxistas, la ley no se atreve y deja a su discreción admitir o no perros en sus vehículos.
Los perros tienen derecho a que su ‘titular’ esté debidamente formado para ser ‘tutor’ de un perro (art. 30). Que los humanos hayan domesticado al perro hace veinticinco mil años y que los perros hayan ‘domesticado’ al humano induciéndolo a alimentarlo y cuidarlo le parece irrelevante al legislador español. Un cursillo homologado oficialmente es imprescindible para garantizar la dignidad perruna.
Perfectamente coherente con los cursos de perspectiva de género que obligan a realizar a los jueces y funcionarios. Lo más pasmoso es, como he adelantado, la regulación de las ‘colonias felinas’ en el artículo 38 ss de la ley, pero no me ocuparé de ello (v., art. 41).
La ley contiene además, numerosas restricciones a las posibilidades de ganarse la vida honradamente comerciando con animales de compañía. No son res extra commercium pero se han convertido en objeto de un tráfico muy restringido. Se prohíbe la donación entre particulares de cachorros y se restringe muchísimo su comercio entre particulares (art. 58). Se establece una reserva de actividad. En definitiva, se restringen sobremanera los derechos de los seres humanos que se ganan la vida ocupándose de perros y gatos.
He dicho que la ley es evidentemente inconstitucional. Pero, a la vista de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la personalidad jurídica del Mar Menor, ¿alguien cree que si se impugnara el recurso prosperaría?
La historia no ha terminado. Según la ley, el gobierno tiene hasta septiembre de 2025 para presentar un “plan estatal de protección animal” y debería haber presentado ya un “proyecto de ley de grandes simios” que, hasta hoy, no ha entrado en las Cortes pero que está basado en la misma idea de que son individuos dotados de dignidad. Dejo para otra ocasión examinar la cuestión de si puede reconocerse dignidad a los animales sin identificarlos previamente como individuos únicos, no como miembros de una especie.
Foto: Pedro del Olmo